|
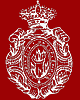
Real Academia
Logo de letraherido.com:
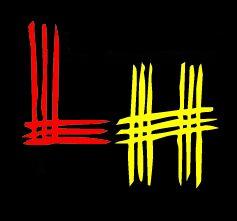
| |

LA BIBLIOTECA DE BABEL
Jorge Luis Borges

Todas los cuadros de bibliotecas de esta
página de letraherido son obras del pintor MIHAY BODÓ,
al cual agradezco que no me haya hecho
retirarlas, ya que las tomé prestadas sin permiso.
Podéis conocer la obra de este autor en
http://www.artebodo.com/
Este cuento se publica por primera vez en libro en el volumen El jardín de
senderos que se bifurcan, Buenos Aires, Sur, 1942, y a partir de 1944
engrosa Ficciones.
El libro
Ficciones es una reunión de dos libros de Jorge Luis Boges, el primer libro se
llama "El jardín de los senderos que se bifurcan" fechado en 1941, se llama así
porque la mayoría de los cuentos está realcionada con los laberintos y los
mundos ficionales que crea Borges, además el cuento más importante se llama así
y el segundo libro se llama "Artificios", su nombre indica que los cuentos son
unas realidades fictivas craedas por la imaginación del Borges, fechado en 1944.
Primer libro contiene ocho cuentos y empieza con un prólogo de Borges, segundo
también tiene un prólogo de Borges y está formado por nueve cuentos.
El cuento “La biblioteca de Babel”, probablemente sea uno de los más
representativos de la personalidad de Jorge Luis Borges. El universo, señala,
es una biblioteca gigante en que se encuentran todos los libros posibles. A este
pensamiento raro, le agrega lo siguiente: esa biblioteca posee la estructura de
una sucesión de hexágonos que se repite hasta el infinito. Partiendo de 25
signos alfabéticos, es decir, 22 letras, el punto, el espacio y la coma, los
habitantes del mundo han escrito un libro monumental a través de toda la
existencia de los mortales, así que el libro es la suma de la infinitud, se
encierra el secreto del supremo desorden que es el mundo. Nadie podrá encontrar
tal volumen, y si lo halla ni lo entendería ni podría terminarlo. Fácil es darse
cuenta de que aquí parece estar el auténtico mundo borgeano, un mundo donde la
realidad consiste en la creación más fantástica del hombre. ¿Será el mundo de un
ciego genial? ¿Será que entendió que la medida de los hombres y las cosas nunca
es absoluta?

El cuento
El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y
tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el
medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los
pisos inferiores y superiores: interminablemente.
La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a
cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura,
que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las
caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a
la primera y a todas. A izquirda y a derecha del zaguán hay dos gabinetes
minúsculos.
Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades finales.
Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En
el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres
suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera
realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que las
superficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La luz procede de unas
frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono:
transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante.
Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he
peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos; ahora que mis
ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas
leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren
por la baranda; mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá
largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que
es infinita.
Yo afirmo que la Biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen
que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo
menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala
triangular o pentagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una
cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la
vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, oscuras.
Ese libro cíclico es Dios.) Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico:
La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya
circunferencia es inaccesible.
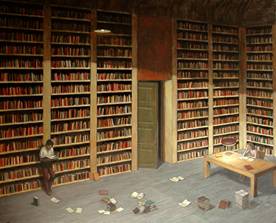
A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles;
cada anaquel encierra treinta y dos libros de formato uniforme; cada libro es de
cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de
unas ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada
libro; esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa
inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución (cuyo
descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital
de la historia) quiero rememorar algunos axiomas.
El primero: La Biblioteca existe ab aeterno. De esa verdad cuyo
corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable
puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o
de los demiurgos malévolos; el universo, con su elegante dotación de anaqueles,
de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas
para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios. Para percibir la
distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos
símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las
letras orgánicas del interior: puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente
simétricas.[1]
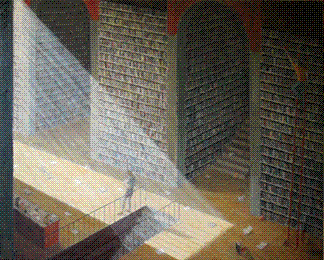
El segundo: El número de símbolos ortográficos es veinticinco.
Esa comprobación permitió, hace trescientos años, formular una teoría general de
la Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura
había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno,
que mi padre vio en un hexágono del circuito quince noventa y cuatro, constaba
de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el
último. Otro (muy consultado en esta zona) es un mero laberinto de letras, pero
la página penúltima dice Oh tiempo tus pirámides. Ya se sabe: por una
línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de
fárragos verbales y de incoherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos
bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en
los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas
caóticas de la mano... Admiten que los inventores de la escritura imitaron los
veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y
que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo
falaz.)
Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables
correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más
antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que
hablamos ahora; es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y
que noventa pisos más arriba, es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad,
pero cuatrocientas diez páginas de inalterables M C V no pueden corresponder a
ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada
letra podia influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea
de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de
otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías;
universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la
formularon sus inventores.


Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior[2] dio con un
libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas
homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que
estaban redactadas en portugués; otros le dijeron que en yiddish. Antes de un
siglo pudo establecerse el idioma: un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con
inflexiones de árabe clásico.
También se descifró el contenido: nociones de análisis combinatorio,
ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos
permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la
Biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean,
constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las veintidós
letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han
confirmado: No hay en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos.
De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y
que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos
símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que
es dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del
porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la
Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de
esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el
evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario
del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión
de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos
los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología
de los sajones, los libros perdidos de Tácito.
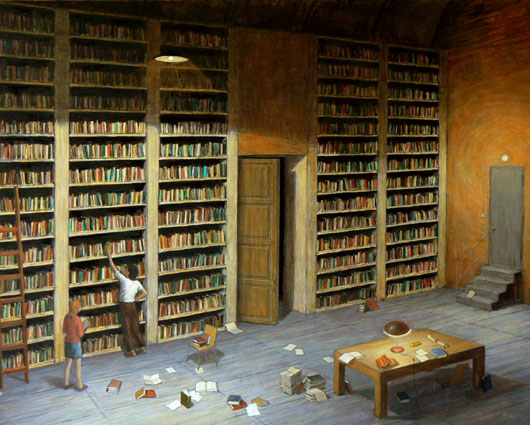
Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la
primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron
señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial
cuya elocuente solución no existiera: en algún hexágono. El universo estaba
justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la
esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las Vindicaciones: libros de
apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del
universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos
abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por
el vano propósito de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos disputaban en los
corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las
escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles,
morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron...
Las Vindicaciones existen (yo he visto dos que se refieren a personas del
porvenir, a personas acaso no imaginarias) pero los buscadores no recordaban que
la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de
la suya, es computable en cero.
También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la
humanidad: el origen de la Biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves
misterios puedan explicarse en palabras: si no basta el lenguaje de los
filósofos, la multiforme Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se
requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos
que los hombres fatigan los hexágonos... Hay buscadores oficiales,
inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función: llegan
siempre rendidos; hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató; hablan
de galerías y de escaleras con el bibliotecario; alguna vez, toman el libro más
cercano y lo hojean, en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera
descubrir nada.
A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión
excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros
preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi
intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los
hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don
del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar
órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos
que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un
cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden.
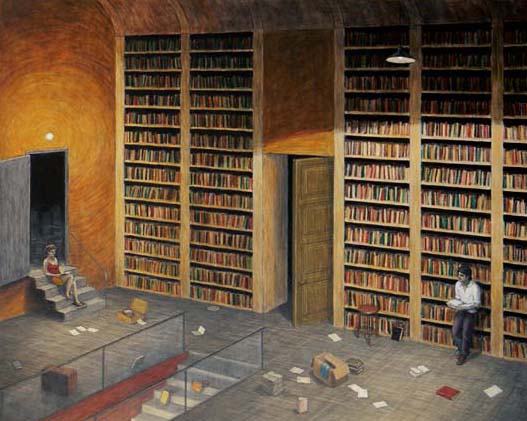
Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras
inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas,
hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor
higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su
nombre es execrado, pero quienes deploran los "tesoros" que su frenesí destruyó,
negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda
reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único,
irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay siempre varios centenares
de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra
o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las
consecuencias de las depredaciones cometidas por los Purificadores, han sido
exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de
conquistar los libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los
naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos.
También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre del
Libro. En algún anaquel de algún hexágono (razonaron los hombres) debe existir
un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás:
algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de
esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos
peregrinaron en busca de Él.
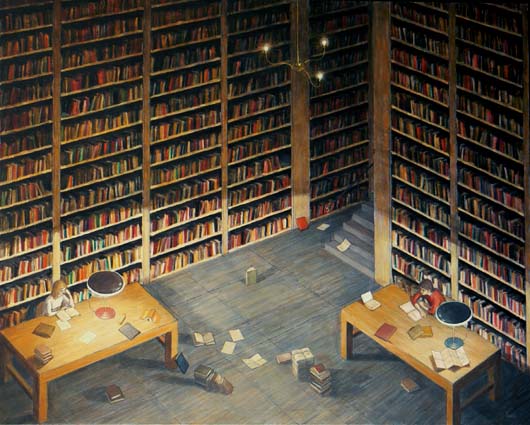
Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo
localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un
método regresivo: Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B
que indique el sitio de A; para localizar el libro B, consultar previamente un
libro C, y así hasta lo infinito... En aventuras de ésas, he prodigado y
consumido mis años. No me parece ínverosímil que en algún anaquel del universo
haya un libro total[3]; ruego a los dioses ignorados que un hombre—¡uno solo,
aunque sea, hace miles de años!—lo haya examinado y leído. Si el honor y la
sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo
exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero
que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique.
Afirman los impíos que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo
razonable (y aun la humilde y pura coherencia) es una casi milagrosa excepción.
Hablan (lo sé) de "la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el
incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo
confunden como una divinidad que delira". Esas palabras que no sólo denuncian el
desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo
y su desesperada ignorancia.

En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas
las variaciones que permiten los veinticinco símbolos ortográficos, pero no un
solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos
hexágonos que administro se titula Trueno peinado, y otro El calambre
de yeso y otro Axaxaxas mlö. Esas proposiciones, a primera vista
incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o
alegórica; esa justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la
Biblioteca. No puedo combinar unos caracteres
dhcmrlchtdj
que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus
lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una
sílaba que no esté llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno de esos
lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta
epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los treinta volúmenes de los
cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos—y también su refutación. (Un
número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el
símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable
sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o
pirámide o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen
otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?).

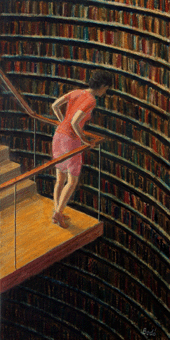
La escritura metódica me distrae de la presente condición de los
hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo
conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con
barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las
discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en
bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios,
cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que
la especie humana—la única— está por extinguirse y que la Biblioteca perdurará:
iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes
preciosos, inútil, incorruptible, secreta.
Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por
una costumbre retórica; digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito.
Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y
escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar—lo cual es absurdo. Quienes
lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo
me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La biblioteca es
ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier
dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten
en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi soledad se
alegra con esa elegante esperanza.[4]
Mar del Plata, 1941
[1] El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha
sido limitada al la coma y al punto. Esos dos signos, el espacio y las veintidós
letras del alfabeto son los veinticinco símbolos suficientes que enumera el
desconocido. (Nota del Editor).
[2] Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las
enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible
melancolía: A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas
sin hallar un solo bibliotecario.
[3] Lo repito: basta que un libro sea posible para que exista. Sólo está
excluido lo imposible. Por ejemplo: ningún libro es también una escalera, aunque
sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad y otros
cuya estructura corresponde a la de una escalera.
[4]Letizia Álvarez Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil; en
rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo
nuevo o cuerpo diez, que constara de un número infinito de hojas infinitamente
delgadas. (Cavalieri, a principios del siglo
xvii, dijo que todo cuerpo sólido
es la superposición de un número infinito de planos.) El manejo de ese vademecun
sedoso no sería cómodo: cada hoja aparentemente se desdoblaría en otras
análogas; la inconcebible hoja central no tendría revés.
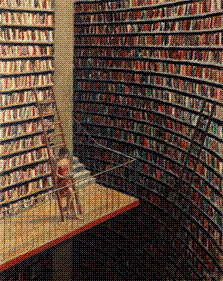 
El autor
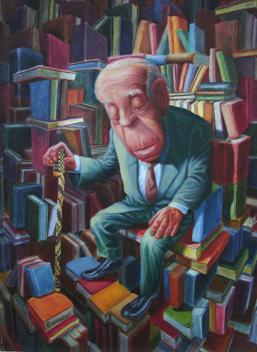
Jorge Luis Borges
(Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 - Ginebra, 14 de junio de 1986), escritor
argentino, es uno de los autores más destacados de la literatura en español del
siglo XX. Sus obras consisten en cuentos, ensayos y poesía.
Biografía
Su nombre completo era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, pero desde siempre
fue conocido como Jorge Luis Borges. Su padre, Jorge Guillermo Borges, fue
abogado y profesor de psicología, pero también tenía aspiraciones literarias
("trató de volverse escritor y falló en el intento", dijo alguna vez Borges.
Según Borges su padre "compuso algunos sonetos muy buenos"). Su madre, Leonor
Acevedo Suárez (uruguaya) aprendió inglés de su marido y tradujo varias
obras de esa lengua al castellano. La familia de su padre tenía orígenes
españoles, portugueses e ingleses; la de su madre españoles y posiblemente
portugueses. En su casa se hablaba en español e inglés.
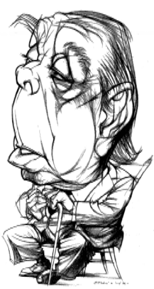
Nació el 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, en una típica casa
porteña de fines del Siglo XIX, con patio y aljibe, dos elementos que se
repetirán como un eco en sus poesías. Su casa natal estaba situada en la calle
Tucumán 840, pero su infancia transcurrió un poco más al norte, en la calle
Serrano 2135 del barrio de Palermo. La relación de Borges con la literatura
comenzó a muy temprana edad. A los cuatro años ya sabía leer y escribir. Debido
a que en su casa se hablaba tanto español como ingles, Borges era bilingüe. En
1905 comenzó a tomar sus primeras lecciones con una institutriz británica. Al
año siguiente escribió su primer relato, La visera fatal, siguiendo
páginas del Quijote. Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología
griega. A los 9 años tradujo del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde,
texto que se publicó en el periódico El País rubricado por Jorge Borges (h).
En el barrio porteño de Palermo conoció las andanzas de los compadritos que
después poblaron sus ficciones. En esa época, Palermo era un barrio marginal de
inmigrantes y cuchilleros. Borges ingresó al colegio directamente en el cuarto
grado. Por esta época la familia pasaba sus vacaciones de verano en Adrogué o en
casa de unos familiares uruguayos, los Haedo.
En 1914 su padre se vio obligado a dejar su profesión y se jubiló de profesor
debido a la misma ceguera progresiva hereditaria que, décadas más tarde,
afectaría también a su hijo. Junto con la familia, se dirigió a Europa para
realizar un tratamiento oftalmológico especial. Para refugiarse de la Primera
Guerra Mundial se establecen en Ginebra, donde el joven Borges y su hermana
Norah (nacida en 1902) asistían a la escuela. Estudió francés y cursó el
bachillerato en el Lycée Jean Clavin. Durante esa época leyó preferente a los
prosistas del realismo francés y a los poetas del expresionismo y del
simbolismo, especialmente a Rimbaud. A la vez, descubre a Schopenhauer, a
Nietzsche, a Thomas Carlyle y a Chesterton. Solo con un diccionario aprendió por
sí mismo el alemán y escribió sus primeros versos en francés.
En 1919, gracias al fin de las hostilidades y después del fallecimiento de la
abuela materna, la familia Borges marchó a España, estableciéndose inicialmente
en Lugano, luego en Barcelona y finalmente en Palma de Mallorca. En esta última
ciudad escribió dos libros que no publicó: Los ritmos rojos, poemas de
elogio a la Revolución Rusa, y Los naipes del tahúr, un libro de cuentos.
En Madrid y en Sevilla participó del movimiento literario ultraísta, que luego
encabezaría en Argentina, y que infuiría poderosamente en su primera obra
lírica. Colaboró con poemas y en la crítica literaria en las revistas Ultra,
Grecia, Cervantes, Hélices y Cosmópolis. Su primera poesía, "Himno al mar",
escrita en el estilo de Walt Whitman, fue publicada en la revista Grecia
el 31 de diciembre de 1919.

"Oh mar! oh mito! oh largo lecho!
Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos.
Que ambos nos conocemos desde siglos.
Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la Vida.
(En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno).
Oh proteico, yo he salido de ti.
¡Ambos encadenados y nómadas;
Ambos con un sed intensa de estrellas;
Ambos con esperanzas y desengaños;
Ambos, aire, luz, fuerza, obscuridades;
Ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria"
Durante esta época conoció a su futuro cuñado, Guillermo de Torre, y a
losprincipales escritores españoles de la época: Rafael Cansinos-Assens (a quien
frecuentaba en el famoso Café Colonial y a quien consideró su maestro), a Ramón
Gómez de la Serna, a Valle Inclán y a Gerardo Diego.
Inicios de su carrera literaria
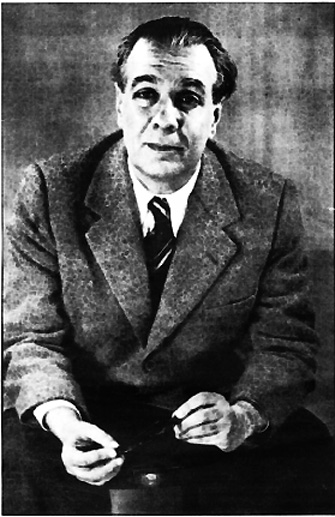
El 4 de marzo de 1921, Borges junto con su abuela paterna, Frances Haslam, quien
se les había unido en Ginebra en 1916; sus padres y su hermana embarcaron en el
puerto de Barcelona en el "Reina Victoria Eugenia", que los devolvería a Buenos
Aires. En el puerto los esperaba el escritor, filósofo de la paradoja y
humorista surreal Macedonio Fernández cuya amistad Borges habría de heredar de
su padre. El contacto con Buenos Aires lleva al poeta a una relación exaltada,
de "descubrimiento", con su ciudad natal. Así comenzó a dar forma a la
mitificación de los barrios suburbanos, donde asentará parte de su constante
idealización de lo real. Ya en Buenos Aires publicó en la revista Cosmópolis
(española), fundó la revista mural Prisma (de la que sólo se publicaron
dos números) y también publicó en Nosotros, dirigida por Alfredo Bianchi.
Por esa época conoció a Concepción Guerrero, una joven de dieciséis años de
quien se enamora. En 1922 visitó a Leopoldo Lugones junto a Eduardo González
Lanuza; lo hace para entregarle el segundo (y último) número de Prisma.
En agosto de 1924 fundó la revista ultraista Proa junto a Ricardo
Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra; Alfredo Brandán Caraffa y Pablo
Rojas Paz, aunque paulatinamente abandonará esa estética.
En 1923, en víspera de un segundo viaje a Europa, Borges publicó su primer libro
de poesía, Fervor de Buenos Aires, en el que se prefigura, según palabras
del propio Borges, toda su obra posterior. Fue una edición preparada a las
apuradas en la que se colaron algunas erratas y que además carece de prólogo.
Para la tapa su hermana Norah realizó un grabado. Se editaron aproximadamente
trescientos ejemplares; los pocos que se conservan son considerados tesoros por
los bibliófilos y en algunos se aprecian correcciones manuscritas realizadas por
el mismo Borges. En Fervor de Buenos Aires es donde emotivamente confesó
que, finalmente, "las calles de Buenos Aires/ ya son mi entraña". Son
treinta y tres poemas tan heterogéneos que aluden a un juego de cartas (el
truco), o al tirano Juan Manuel de Rosas, o a la exótica Benarés; sin ahorrar el
espacio para solazarse en un patio anónimo de Buenos Aires, "en la amistad
oscura/ de un zaguán, de una parra y de un aljibe". Sobre el espíritu de
este libro ha escrito Borges que "en aquel tiempo buscaba los atardeceres,
los arrabales y la desdicha".
Después de un año en España e instalado definitivamente en su ciudad natal a
partir de 1924, Borges colaboró en algunas revistas literarias y con dos libros
adicionales, "Luna de enfrente" e "Inquisiciones" (que nunca reeditará),
establecerá ya en 1925 su reputación de jefe de la más joven vanguardia. En los
treinta años siguientes, Borges se transformará en uno de los más brillantes y
más polémicos escritores de América. Cansado del ultraísmo que él mismo había
traído de España, intentó fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en una
perspectiva metafísica de la realidad. Escribió cuentos y poemas sobre el
suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo, como "Hombre
de la esquina rosada" y "El Puñal". Pronto se cansará también de este "ismo" y
empezará a especular por escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta
el punto de producir durante dos décadas (desde 1930 a 1950), algunas de las más
extraordinarias ficciones de este siglo ("Historia universal de la infamia",
"Ficciones", "El Aleph", entre otros).
Más tarde colaboró, entre otras publicaciones, en Martín Fierro, una de
las revistas claves de la historia de la literatura argentina de la primera
mitad del siglo XX. No obstante su formación europeísta reivindicó temáticamente
sus raíces argentinas, y en particular porteñas, en poemarios como Fervor de
Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno de San
Martín (1929). Compuso letras de tangos y milongas, si bien rehuyó «la
sensiblería del inconsolable tango-canción y el manejo sistemático del lunfardo,
que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas». En sus letras y algunos
relatos se narran las dudosas hazañas de los cuchilleros y compadres, a los que
muestra en toda su despojada brutalidad aunque dentro de un clima trágico,
cuando no casi épico. En 1930 Borges publicó el ensayo Evaristo Carriego
y prologó una exposición del pintor uruguayo Pedro Figari. Además, conoció a un
joven escritor de solo 17 años, el que luego será su amigo y con el que
publicará numerosos textos: Adolfo Bioy Casares. En 1931 se publicó el primer
número de la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo; en este primer
número Borges colaboró con un artículo dedicado al Coronel Ascasubi. También
escriben: Victoria Ocampo, Waldo Frank, Alfonso Reyes Ochoa, Jules Supervielle,
Ernest Ansermet, Walter Gropius, Ricardo Güiraldes y Pierre Drieu la Rochelle.
Dos años después Borges publicó la colección de ensayos y crítica literaria
Discusión, que abarca temas tan diversos como la poesía gauchesca, la
cábala, temas filosóficos, el arte narrativo y hasta su opinión sobre clásicos
del cine. El 12 de agosto de 1933 comenzó a dirigir, junto con Ulyses Petit de
Murat, la 'Revista Multicolor de los Sábados', suplemento cultural impreso a
color del diario populista Crítica que duraría hasta octubre de 1934. En 1935
editó Historia universal de la infamia, una serie de relatos breves,
entre ellos, Hombre de la esquina rosada. Allí sigue interesado en el
perfil mítico de Buenos Aires iniciado en Evaristo Carriego. Al año
siguiente se publicaron los ensayos de Historia de la eternidad, donde
—entre otros temas— Borges indaga sobre la metáfora. Ese mismo año, en la
revista quincenal El Hogar, comenzó a publicar la columna de crítica de libros y
autores extranjeros hasta 1939. Allí publicó quincenalmente gran cantidad de
reseñas bibliográficas, biografías sintéticas de escritores y ensayos. Colaboró
también en la revista Destiempo, editada por Adolfo Bioy Casares y Manuel Peyrou,
con ilustraciones de Xul Solar. Para la editorial Sur tradujo A Room of One’s
Own, de Virginia Woolf y al año siguiente la novela Orlando de la
misma autora. En 1937 publicó Antología clásica de la literatura argentina.
Con la ayuda del poeta Francisco Luis Bernárdez, consiguió en 1938 un empleo en
la biblioteca municipal Miguel Cané del barrio porteño de Almagro. Allí, en sus
ratos libres, se dedicó a leer y a escribir sus primeros cuentos. En este año
también muere su padre de un ataque de hemiplejía. Después, el mismo Borges
sufrió un grave accidente, al golpearse la cabeza con una ventana, lo que lo
lleva al borde de la muerte por septicemia y que, oníricamente, reflejará en su
conocido cuento El sur. En la convalecencia escribe el cuento Pierre
Menard, autor del Quijote. En 1940 se publicó Antología de literatura
fantástica, escrita en colaboración con Bioy Casares y Silvina Ocampo,
quienes ese mismo año contrajeron matrimonio, siendo Borges el testigo de su
boda. Prologó, además, el libro de Bioy Casares La invención de Morel. En
1941 publicó Antología Poética Argentina y editó el volumen de
narraciones El jardín de senderos que se bifurcan, obra con la que se
hizo acreedor al Premio Nacional de Literatura. Al año siguiente apareció
Seis problemas para don Isidro Parodi, libro de narraciones que escribió en
colaboración con Bioy Casares. Lo firmaron con el seudónimo "H. Bustos Domecq",
el cual proviene de "Bustos", un bisabuelo cordobés de Borges, y "Domecq", un
bisabuelo de Bioy Casares. Bajo el título Poemas (1923-1943) reunió en
1943 la labor poética de sus tres libros más los poemas publicados en el diario
La Nación y en la revista Sur. Presentó, junto con Bioy Casares, la antología
Los mejores cuentos policiales. Para esta época, Borges ya había logrado un
espacio en el reducido círculo de la vanguardia literaria argentina. Su obra
Ficciones recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE). En sus páginas se halla Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,
sobrecogedora e insuperable metáfora del mundo. También, conoció a Estela Canto,
de quien se enamora sin ser correspondido; sin embargo, nace una estrecha
relación amistosa que se prolongará por más de cuatro años. En 1945 en
colaboración con Silvina Bullrich publicó El compadrito. Escribió el
cuento El Aleph, que lo dedicó a Estela Canto, regalándole el manuscrito
que en 1985 fue vendido en más de 25 mil dólares a la Biblioteca Nacional de
España. Se declara antiperonista. Junto con Bioy Casares publicó en 1946 Un
modelo para la muerte utilizando el seudónimo de "B. Suárez Lynch" y, con el
seudónimo de H. Bustos Domecq, Dos fantasías memorables, volumen de
historias de suspenso policial. Borges aclaró posteriormente que 'Suárez'
proviene de su abuelo y que 'Lynch' representa el lado irlandés de la familia de
Bioy. Fundó y dirigió la revista Los Anales de Buenos Aires (que termina
alcanzando 23 números en diciembre de 1948). Aquí Borges y Bioy colaboraron con
un nuevo seudónimo: 'B. Lynch Davis'. Mientras el país es gobernado por el
general Juan Domingo Perón, Borges es obligado a renunciar a su empleo como
bibliotecario al ser designado 'Inspector de mercados de aves de corral'. Su
madre y su hermana, también antiperonistas, fueron detenidas por la policía.
Borges es llevado por la necesidad a convertirse en conferenciante itinerante
por diversas provincias argentinas y Uruguay. Para ello, debió vencer su
tartamudez con ayuda médica. Entre 1947 y 1948 editó el ensayo Nueva
refutación del tiempo y publicó sus Obras Escogidas. En 1949 se editó
su célebre obra narrativa El aleph, libro de género fantástico y que para
la crítica es casi unánimemente su mejor colección de relatos. En 1950 comenzó
su tarea docente enseñando literatura inglesa y la Sociedad Argentina de
Escritores lo nombró presidente, cargo al que renunciará tres años más tarde.
Dictó conferencias en la Universidad de Montevideo, donde aparece su ensayo
Aspectos de la literatura gauchesca.
Madurez
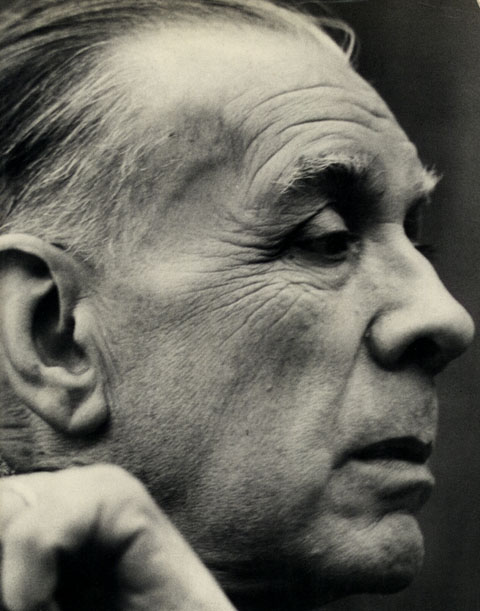 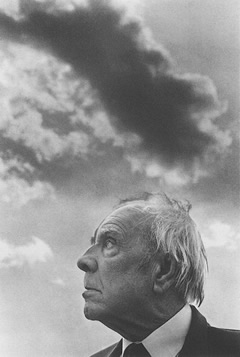

En 1946 Juan Domingo Perón es elegido presidente, venciendo así a la Unión
Democrática. Borges, que había apoyado a ésta última, se manifestaba
abiertamente en contra del nuevo gobierno, lo que provocó que debiera abandonar
su función de bibliotecario. Borges manifiesta respecto al nuevo gobierno: "Las
dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las
dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomenten la
idiotez. Botones que balbucean imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras
prefijados, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la
lucidez... Combatir estas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del
escritor ¿Habré de recordar a los lectores del Martín Fierro y de Don
Segundo Sombra que el individualismo es una vieja virtud argentina?"
Por este motivo, debe superar su timidez, e impartir conferencias. En 1948 su
hermana Norah Borges y su madre son detenidas, acusadas de escándalo en la vía
pública. Norah Borges (y su amiga Adela Grondona) son llevadas durante unos días
a la cárcel del Buen Pastor (cárcel de mujeres), y en el caso de Leonor Acevedo
se decreta arresto domiciliario por razones de edad.
En 1950 fue elegido presidente de la SADE y un año después se editó en México
Antiguas Literaturas Germánicas, escrito en colaboración con Delia
Ingenieros. También en ese mismo año se publicaron en Paris la primera
traducción francesa de su narrativa (Fictions, traducido por P. Verdevoye)
y en Buenos Aires la serie de cuentos La muerte y la brújula. En 1952
aparecieron los ensayos de Otras inquisiciones y se reeditó un ensayo
sobre lingüística porteña titulado El idioma de los argentinos junto con
El idioma de Buenos Aires de José Edmundo Clemente. Además, apareció
también la segunda edición de El Aleph, con nuevos cuentos. Algunas
narraciones de este libro fueron traducidas al francés por Roger Caillois y
publicados en París en 1953 con el nombre de Labyrinthes. Ese año Borges
publicó El Martín Fierro, ensayo que tuvo una segunda edición dentro del
año. Bajo el cuidado de José Edmundo Clemente, la editorial Emecé comenzó a
publicar sus Obras Completas. En 1954 el director cinematográfico
Leopoldo Torre Nilson dirigió el film "Días de odio", basado en el cuento de
Borges Emma Zunz.
Tras un cruento golpe militar ultraliberal que derroca al gobierno peronista
(denominado Revolución Libertadora), Borges es elegido en 1955 director de la
Biblioteca Nacional, cargo que ocupará por espacio de 18 años. En diciembre fue
designado miembro de la Academia Argentina de Letras. Publicó Los orilleros,
El paraíso de los creyentes, Cuentos breves y extraordinarios,
Poesía gauchesca, La hermana Eloísa y Leopoldo Lugones. Se lo
confirmó, además, en la cátedra de Literatura Alemana y, luego, como director
del Instituto de Literatura Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. La revista Ciudad le dedicó un volumen crítico y
bibliográfico sobre su obra. Apareció Ficciones en italiano, bajo el
título La Biblioteca di Babele. Tras varios accidente y algunas
operaciones, un oftalmólogo le prohibió leer y escribir. Aunque aún distinguía
luces y sombras, esta prohibición cambió profundamente su práctica literaria.
Borges se va quedando ciego como consecuencia de la enfermedad congénita que
había ya afectado a su padre. El hecho no fue repentino ("Se ha extendido desde
1899 sin momentos dramáticos, un lento crepúsculo que duró más de medio siglo"
), sino que más bien se trató de un proceso; como fuere, esto no le impidió
seguir con su carrera de escritor, ensayista y conferencista, así como tampoco
significó para él el abandono de la lectura (hacía que le leyesen) ni el
aprendizaje de nuevas lenguas. El haber sido nombrado director de la Biblioteca
Nacional y, en el mismo año, comprender la profundización de su ceguera fue
percibido por Borges como una contradicción del destino. Él mismo lo relató en
una conferencia dos décadas más tarde: "Poco a poco fui comprendiendo la
extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el Paraíso bajo la
especie de una biblioteca. Ahí estaba yo. Era, de algún modo, el centro de
novecientos mil volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía
descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribí el Poemas de los
dones'":
"Nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche.
En 1956 dictó el curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires,
fue nombrado catedrático titular en la misma universidad, recibió un doctorado
honoris causa de la Universidad de Cuyo y fue nombrado presidente de la
Asociación de Escritores Argentinos. En Montevideo criticó ásperamente al
peronismo depuesto y defendió a la Revolución Libertadora. Por su adhesión al
nuevo gobierno resultó muy criticado, entre otros, por Ernesto Sabato y por
Ezequiel Martínez Estrada. Sabato y Borges continuaron, si bien no enemistados,
"separados" por motivos políticos hasta 1973, cuando, a raíz de un encuentro
casual en una biblioteca, Orlando Barone resuelve promover una serie de
reuniones, en las que ambos escritores discutieron sobre literatura, filosofía,
cine, lingüística y demás temas. El resultado de estas reuniones fue la edición
de un libro: "Diálogos: Borges - Sabato". Entre 1957 y 1960 publicó Manual de
zoología fantásica y El hacedor, una colección de textos breves y
poemas dedicada a Leopoldo Lugones. Hizo una nueva actualización de Poemas
y publicó en el diario La Nación el poema Límites. Bajo su dirección
reapareció la segunda época de la revista La Biblioteca y, en
colaboración con Bioy Casares, editó la antología Libro del cielo y del
infierno. Sus obras continuaron traduciéndose a varios idiomas, en este
período en particular Otras inquisiciones fue traducido al francés bajo
el título Enquétes, El Aleph al alemán con el título Labyrinthe y
una selección al italiano de cuentos de El Aleph y Ficciones como
L'Aleph. En este período también aparecieron los volúmenes sexto a noveno
de las Obras Completas. Para 1960 se vinculó con el Partido Conservador.
En 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura (10
mil dólares), otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Formentor,
Mallorca. Este importante galardón lo promovió internacionalmente y le ofreció
la posibilidad de que sus obras fueran traducidas a numerosos idiomas (inglés,
francés, alemán, sueco, noruego, danés, italiano, polaco, portugués, hebreo,
farsí, griego, eslovaco, árabe, etc.). Apareció su Antología personal, editada
por Sur. Viajó junto a su madre a Estados Unidos, invitado por la Universidad de
Texas y por la Fundación Tinker, de Austin. Allí dictó conferencias y cursos
sobre literatura argentina durante seis meses. En Nueva York se editó una
antología de sus cuentos titulada Labyrinths y se tradujo al alemán
Historia universal de la infamia. En 1962 se estrenó el film "Hombre de la
esquina rosada", que dirigió René Mugica basado en el cuento homónimo. Finalizó
una biografía sobre el poeta Almafuerte. En compañía de su madre, viajó a Europa
en 1963 y ofreció numerosas conferencias. De regreso a Buenos Aires terminó una
antología sobre Carriego. Con la colaboración de María Esther Vázquez publicó
Introducción a la literatura inglesa en 1965 y Literaturas germánicas
medievales en 1966. Al año siguiente se editó Introducción a la
literatura norteamericana, escrito en colaboración con Esther Zemborain y
Crónicas de Bustos Domecq, con Bioy Casares. Se editaron, además, sus
milongas y tangos con el título Para las seis cuerdas, ilustrado por
Héctor Basaldúa y su cuento La intrusa. El 21 de septiembre de 1967
Borges se casó con Elsa Astete Millán, matrimonio que duró hasta octubre de
1970. Viajó a Estados Unidos con su mujer y fue profesor de poesía de la
Universidad de Harvard invitado por la Fundación Charles Eliot Norton. En 1968,
con la colaboración de Margarita Guerrero, publicó una ampliación del Manual
de zoología fantástica bajo el título El libro de los seres imaginarios.
Apareció en ese año su Nueva antología personal. Viajó a Santiago de
Chile para asistir al Congreso de Intelectuales Antirracistas y a Europa e
Israel para pronunciar algunas conferencias. El director Hugo Santiago dirigió
la película "Invasión", con argumento de Bioy y Borges. En 1969 ordenó y
corrigió dos libros de poemas: El otro, el mismo y Elogio de la sombra,
el cual logra dos ediciones dentro del año. Con ilustraciones del pintor Antonio
Berni, se editó su traducción y antología de Hojas de hierba, de Walt
Whitman. Después de algunos años sin publicar cuentos, reúne varias narraciones
en El informe de Brodie, libro que publica en agosto de 1970.
Sus últimos años


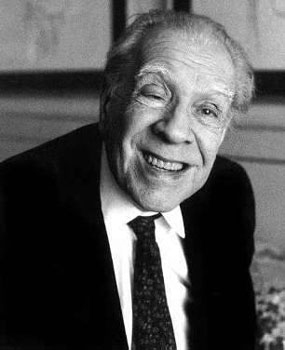 
En 1971 Borges publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso.
En 1972 viajó a Estados Unidos, donde recibió numerosas distinciones y pronunció
conferencias en diversas universidades. A su regreso a Buenos Aires publicó el
libro de poemas El oro de los tigres y el 24 de agosto, día de su
cumpleaños, recibió un homenaje singular: la publicación en forma privada de su
cuento titulado El otro. En 1973 fue declarado Ciudadano Ilustre de la
Ciudad de Buenos Aires y, paralelamente, solicita su jubilación como director de
la biblioteca nacional. Ante una nueva victoria electoral del peronismo, Borges
insiste en recordar al primer gobierno de Perón como "los años de oprobio". Al
siguiente año réunió por primera vez en un volumen sus Obras Completas,
editadas por Emecé. En Milán, Franco María Ricci publicó el cuento El
congreso en una edición lujosísima con letras de oro. El libro de poesía
La rosa profunda y el libro de relatos El libro de arena se
publicaron en 1975, junto con la recopilación Prólogos. Se estrenó además
la película "El muerto" sobre un cuento homónimo, dirigida por Héctor Olivera. A
la edad de 99 años falleció su madre, Leonor Acevedo de Borges. María Kodama,
una ex-alumna suya, se convirtió a partir de ese momento en secretaria y
acompañante de sus viajes. Junto con ella, viajó a Estados Unidos.
En 1973, ante una nueva victoria del peronismo, Borges insiste en recordar al
primer gobierno de Perón como "los años de oprobio". En 1975 fallece su madre, a
los noventa y nueve años. A partir de ese momento Borges realizaría sus viajes
junto a una ex-alumna, luego secretaria y -por último, en la senectud de Borges-
su segunda esposa, con la cual se casa -por poderes- el 26 de Abril de 1986:
María Kodama.
Murió el 14 de junio de 1986, poco después de haberse casado con María Kodama en
la ciudad de Ginebra (a la cual Borges había designado "una de mis patrias"),
víctima de un cáncer hepático. Obedeciendo su última voluntad sus restos yacen
en el cementerio de Plainpalais (en la parte sur de dicha ciudad), en la tumba
735, ubicación D-6, a la derecha de un ciprés.

La lápida, realizada por el escultor argentino Eduardo Longato, es de una piedra
blanca y áspera. En lo alto de su cara anterior se lee "Jorge Luis Borges"
y, debajo, "And ne forhtedon na" junto a un grabado circular con siete
guerreros, una pequeña Cruz de Gales y los años "1899/1986". La inscripción "And
ne forhtedon na", formulada en inglés antiguo, se traduce como "Y que no
temieran". Esta frase hace referencia a "La balada de Maldon" (un poema
épico del Siglo X). El poema describe el enfrentamiento que tuvo lugar el 10 u
11 de agosto de 991 en el río Blackwater (Essex, Inglaterra). En uno de sus
pasajes dice: "Entonces comenzó Byrhtnoth a arengar a los hombres /
Cabalgando les aconsejó, enseñó a sus guerreros / Cómo debían pararse y defender
sus lugares / Les ordenó que sostuvieran bien sus escudos / con sus puños firmes
y que no temieran. / Entonces cuando sus huestes estuvieron bien
ordenadas / Byrhtnoth descansó entre sus hombres donde más le gustaba estar /
Entre aquellos guerreros que él sabía más fieles". A la segunda parte del
quinto verso transcrito pertenece el epitafio del anverso de la lápida de
Borges. El grabado de los siete guerreros es copia del grabado de otra lápida
-posiblemente la lápida erigida en el siglo IX en el monasterio de Lindisfarne,
en el norte de Inglaterra, que conmemora el ataque vikingo sufrido por el
monasterio en el año 793- que Borges relacionó con "La balada de Maldon"; él
mismo nos habla de ella: "Una lápida del norte de Inglaterra representa, con
torpe ejecución, un grupo de guerreros nortumbrios. Uno blande una espada rota;
todos han arrojado sus escudos; su señor ha muerto en la derrota y ellos avanzan
para hacerse matar, porque el honor les obliga a acompañarlo". Las afirmaciones
que Borges hizo en vida sobre la muerte son contradictorias, a veces dijo no
temerla, sino ansiarla como la única vía para salvarse de él mismo; otras dijo
no suicidarse por cobardía. Los heroicos guerreros sajones de su lápida parecen
querer infundirle valor ante su último acto en el mundo... y que no temiera.[13]
La cara posterior de la lápida en el cementerio de Plainpalais contiene la frase
"Hann tekr sverthit Gram okk / legger i methal theira bert", que se
corresponde con dos versos del capítulo veintisiete de la Völsunga Saga
(saga noruega del siglo XIII), y se traducen como "El tomó su espada, Gram, y
colocó el metal desnudo entre los dos". Bajo esta segunda inscripción
aparece el grabado de una nave vikinga, y bajo ésta una tercera inscripción: "De
Ulrica a Javier Otálora". El sentido original de la segunda inscripción hace
referencia a la historia del héroe Sigurd, que cuando comparte el lecho con
Brynhild, la pretendida por el hermano de su esposa, para no tocarla coloca una
espada llamada Gram entre ambos. Años después, en una crisis de celos,
Brynhild hace matar a Sigurd; cuando comprende que no puede sobrevivir su muerte
se apuñala, y pide yacer en la misma pira que su amado, y que de nuevo esté
entre los dos la espada desnuda, como en aquellos días en que subieron juntos a
un mismo lecho. Los dos mismos versos los utilizó también Borges como epígrafe
de su cuento "Ulrica", único relato de amor del autor y cuyo protagonista
se llama Javier Otarola, lo que hace inevitable pensar que la tercera
inscripción debe interpretarse como "De María Kodama a Jorge Luis Borges".
"He cometido el peor de los pecados
que un hombre puede cometer. No he sido
feliz. Que los glaciares del olvido
me arrastren y me pierdan, despiadados.
Mis padres me engendraron para el juego
arriesgado y hermoso de la vida,
para la tierra, el agua, el aire, el fuego.
Los defraudé. No fui feliz. Cumplida
no fue su joven voluntad. Mi mente
se aplicó a las simétricas porfías
del arte, que entreteje naderías.
Me legaron valor. No fui valiente.
No me abandona. Siempre está a mi lado
La sombra de haber sido un desdichado."
Borges y el ultraísmo
El 25 de enero de 1921 apareció el primer número de la revista literaria
española Ultra, que -como su propio nombre deja adivinar- era el órgano
difusor del movimiento ultraísta. Entre los colaboradores más notables se
cuentan el mismo Borges, Rafael Cansinos-Assens, Ramón Gómez de la Serna y
Guillermo de Torre, quien más tarde se casaría con Norah Borges. Así lo definió
el mismo Cansinos: «El ultraísmo es una voluntad caudalosa que rebasa todo
límite escolástico. Es una orientación hacia continuas y reiteradas evoluciones,
un propósito de perenne juventud literaria, una anticipada aceptación de todo
módulo y de toda idea nuevos. Representa el compromiso de ir avanzando con el
tiempo.» Al respecto, el joven Borges escribió en 1921 en la revista Nosotros: "Estas
palabras fueron escritas en el otoño de 1918. Hoy, tras dos años de variadísimos
experimentos líricos ejecutados por una treintena de poetas en las revistas
españolas Cervantes y Grecia -capitaneada esta última por Issac del Vando
Villar- podemos precisar y limitar esa anchurosa y precavida declaración del
maestro. Esquematizada, la presente actitud del ultraísmo es resumible en los
principios que siguen:
-
1.
Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora.
-
2.Tachadura
de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles.
-
3.
Abolición de los trebejos ornamentales, el confesionalismo, la
circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada.
-
4.
Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad de
sugerencia.
Los poemas ultraicos constan, pues, de una serie de metáforas, cada una de las
cuales tiene sugestividad propia y compendiza una visión inédita de algún
fragmento de la vida. La desemejanza raigal que existe entre la poesía vigente y
la nuestra es la que sigue: en la primera, el hallazgo lírico se magnifica, se
agiganta y se desarrolla; en la segunda, se anota brevemente. ¡Y no creáis que
tal procedimiento menoscabe la fuerza emocional!". En ese mismo artículo,
terminó resumiendo:" La poesía lírica no ha hecho otra cosa hasta ahora que
bambolearse entre la cacería de efectos auditivos o visuales, y el prurito de
querer expresar la personalidad de su hacedor. El primero de ambos empeños atañe
a la pintura o a la música, y el segundo se asienta en un error psicológico, ya
que la personalidad, el yo, es sólo una ancha denominación colectiva que abarca
la pluralidad de los estados de conciencia. Cualquier estado nuevo que se
agregue a los otros llega a formar parte esencial del yo, y a expresarle: lo
mismo lo individual que lo ajeno. Cualquier acontecimiento, cualquier
percepción, cualquier idea, nos expresa con igual virtud; vale decir, puede
añadirse a nosotros... Superando esa inútil terquedad en fijar verbalmente un yo
vagabundo que se transforma en cada instante, el ultraísmo tiende a la meta
primicial de toda poesía, esto es, a la transmutación de la realidad palpable
del mundo en realidad interior y emocional.''" Un año después Borges
publicón en esa misma revista una antología de poemas ultraistas. Años más
tarde, Borges reprobaba, inclusive despreciaba, aquellos comienzos de su obra y
de todo lo que con el ultráismo se relacionaba. Su entusiasmo de una época, de
unos años -de 1919 a 1922- pronto de trocó en desdén y aún en agresividad. Muy
pronto llegó a considerar como pura futileza la técnica del poema ultraista:
enfilamiento de percepciones sueltas, rosario de imágenes sensuales, plásticas y
llamativas. La consecuencia fue que, sin perjuicio de haber inoculado el virus
ultraista en algunos jóvenes argentinos aprendices de poetas, muy pocos años
después, Borges no vacilara en calificar aquellos experimentos "áridos poemas de
la equivocada secta ultraista".[17]
De hecho, para 1966, Borges juzgaba el 'dogma de la metáfora' como falso, pues "basta
un solo verso no metafórico para probar que la metáfora no es un elemente
esencial, concluyendo en que el error del ultraísmo (...) fue el de no haber
enriquecido, el de haber prohibido simplemente. Por ejemplo casi todos
escribíamos sin signos de puntuación. Hubiera sido mucho más interesante
inventar nuevos signos, es decir enriquecer la literatura (...) el ultraísmo fue
una revolución que consistía en relegar la literatura a un sola figura, la
metáfora...".
Borges
y los cuentos
Al igual que su contemporáneo Vladimir Nabokov y el un poco más viejo James
Joyce, Borges combinaba el interés por su tierra natal con intereses mucho más
amplios. También compartía su multilingüismo y su gusto por jugar con el
lenguaje, pero a diferencia de Nabokov y Joyce, quienes con el paso del tiempo
se dieron a la creación de obras más extensas, Borges nunca realizó una novela.
A quienes le reprocharon esa falta, Borges respondía que sus preferencias
estaban con el cuento, que es un género esencial, y no con la novela que obliga
al relleno. De los autores que han intentado ambos géneros prefería,
generalmente, sus cuentos. De Kafka, por ejemplo, él aseguraba que eran mejores
sus narraciones breves que El proceso. En el prólogo de Ficciones afirmó
"desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar
en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos".
Borges y la Guerra de Malvinas
En 1982 condenó la invasión argentina de las Islas Malvinas, y valoró
positivamente las consecuencias de la derrota:
"...si se hubiesen reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se
hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, de
estatuas ecuestres, de falta de libertad total. Además, yo creo que la guerra se
hizo para eso, ¿no?"
Al respecto, dijo Julián Barnes: "Durante la guerra de Malvinas, nos recordó que
la obligación del escritor es decir la verdad más allá de la popularidad. Es lo
que hizo con su comentario, brillante y sagaz, de que la guerra no era más que
"dos pelados peleándose por un peine"".
"Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en
distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un
pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de
próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división,
cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad
junto al río inmóvil; Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father
Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el
amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte.
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas
demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel. Los
enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero
pasó en un tiempo que no podemos entender. "
Borges y la política
" Yo descreo de la política no de la ética. Nunca la política intervino en mi
obra literaria, aunque no dudo que este tipo de creencias puedan engrandecer una
obra. Vean, si no, a Whitman, que creyó en la democracia y así pudo escribir
Leaves of Grass, o a Neruda, a quien el comunismo convirtió en un gran poeta
épico… Yo nunca he pertenecido a ningún partido, ni soy el representante de
ningún gobierno…Yo creo en el Individuo, descreo del Estado. Quizás yo no sea
más que un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los
gobiernos. La idea de un máximo de Individuo y de un mínimo de Estado es lo que
desearía hoy…"
El anarquismo aprendido del padre y alimentado en las conversaciones con
Macedonio Fernández marcaría a Borges fundamentalmente para un rechazo de toda
tiranía de carácter personalista. Durante toda su vida él tratará de rescatar,
destacar y fomentar la individualidad por sobre los movimientos de masas. En
particular en aquellos movimientos que, amparados en la figura de un líder
carismático, se multiplicaban en las décadas de los treinta y cuarenta en la
Argentina y el mundo. Borges, lejos de estar fuera de los acontecimientos de su
época, interpretaba y criticaba muchos de ellos en el mismo momento en que
sucedían. Así, en mayo de 1937, escribió en el número 32 de la revista Sur
contra el racismo de los libros de texto de las escuelas alemanas: "No sé si
el mundo puede prescindir de la civilización alemana. Es bochornoso que la estén
corrompiendo con enseñanzas de odio"
En la misma revista, en 1939, escribió en su “Ensayo de imparcialidad”: "[…]
Es posible que una derrota alemana sea la ruina de Alemania; es indiscutible
que su victoria sería la ruina y el envilecimiento del orbe. No me refiero al
imaginario peligro de una aventura colonial sudamericana; pienso en los
imitadores autóctonos, en los Uebermenschen caseros que el inexorable azar nos
depararía. […] Espero que los años nos traerán la venturosa aniquilación
de Adolf Hitler, hijo atroz de Versalles"

Se debe destacar el carácter profético de la preocupación de Borges por la
multiplicación de Uebermenschen nativos. Para Borges, tal profecía se
vería realizada en la figura de Perón y su ascensión al poder. Cuando, en 1946,
Perón toma efectivamente el poder, Borges, que trabajaba en una biblioteca
pública, fue “ascendido” a inspector de gallinas y conejos en los mercados.
Borges fue a la municipalidad para preguntar a qué se debía ese nombramiento. Él
mismo cuenta la anécdota en su Autobiografía: “Mire —dije al empleado—, me
parece un poco raro que de toda la gente que trabaja en la biblioteca me
hayan elegido a mí para desempeñar ese cargo.” “Bueno —contestó el
empleado— usted fue partidario de los aliados durante la guerra. Entonces,
¿qué pretende?” "Esa afirmación era irrefutable, y al día siguiente
presenté mi renuncia. Los amigos me apoyaron y organizaron una cena de
desagravio. Preparé un discurso para la ocasión […] (Borges, 1999, p. 112)
El discurso, dada la timidez de Borges, fue leído por su amigo Pedro Henríquez
Ureña el día 8 de agosto de 1946 y publicado en el número 142 de la revista Sur.
En él, Borges afirmaba que “Las dictaduras fomentan la opresión, las
dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad; más
abominable es el hecho de que fomenten la idiotez […]” Agregaba que combatir
esas tristes monotonías “es uno de los muchos deberes del escritor”
Borges combatió anacrónicamente la dictadura de Rosas y contemporáneamente la de
Perón. Pero una austeridad mal entendida como autenticidad lo llevó a no hacer
pública, no tornar algo común e inteligible para otros, su actitud. Tampoco se
debe olvidar que su falta de actualización política para reconocer y entender el
carácter atroz de las nuevas dictaduras que, en las décadas de los sesenta y
setenta, asolaron Latinoamérica. Fue frente a esas dictaduras que reforzó su
incapacidad política y por lo que recibió las más duras críticas. Esta actuación
consistió básicamente en declaraciones y demostraciones de consentimiento con
las dictaduras en la Argentina y con Pinochet en Chile. Hoy en día la
pertinencia de la crítica para con el comportamiento político del autor de
Ficciones no fue superada ni, mucho menos, se muestra obsoleta. Según H.
Martínez, en un artículo en donde trata de entender las actitudes de Borges
frente a la política, la opción borgeana fue la de sustituir la política
colocando a la ética en su lugar, una ética de corte individual, casi íntima,
donde lo que importa es el compromiso personal con alguna convicción, más allá
de sus efectos públicos. Los resultados de esta opción, en una persona pública,
en un pensador de la talla de Borges, fueron desastrosos.
En 1980 firmó una Solicitada por los desaparecidos en el diario Clarín.
Borges dijo al respecto:
"una tarde vinieron a casa las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a contarme lo
que pasaba. Algunas serían histriónicas, pero yo sentí que muchas venían
llorando sinceramente porque uno siente la veracidad. Pobres mujeres tan
desdichadas. Esto no quiere decir que sus hijos fueran invariablemente inocentes
pero no importa. Todo acusado tiene derecho, al menos, a un fiscal para no
hablar de un abogado defensor. Todo acusado tiene derecho a ser juzgado. Cuando
me enteré de todo este asunto de los desaparecidos me sentí terriblemente mal.
Me dijeron que un general había comentado que si entre cien personas
secuestradas, cinco eran culpables, estaba justificada la matanza de las noventa
y cinco restantes. ¡Debió ofrecerse él para ser secuestrado, torturado y muerto
para probar esa teoría, para dar validez a su argumento!"
En 1982 condenó la invasión argentina de las Islas Malvinas, y valoró
positivamente las consecuencias de la derrota:
"...si se hubiesen reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se
hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, de
estatuas ecuestres, de falta de libertad total. Además, yo creo que la guerra se
hizo para eso, ¿no?"
El día que Borges asistió a la sala donde se juzgaban a las Juntas Militares
argentinas escribió una crónica para la agencia española EFE. Se tituló “Lunes,
22 de julio de 1985”.
"...He asistido, por primera y última vez, a un juicio oral. Un juicio oral a un
hombre que había sufrido unos cuatro años de prisión, de azotes, de vejámenes y
de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la
carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor
físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado
enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con
indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los
turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También de la capucha. No
había odio en su voz."
"...¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío.
Descreo de castigos y de premios. Descreo del infierno y del cielo...Sin
embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y
convertirse, de algún modo, en su cómplice....Es de curiosa observación que los
militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura
y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse
ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos
admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a
resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer."
Obra
Si bien la poesía fue uno de los fundamentos del quehacer literario de Borges,
el ensayo y la narrativa fueron los géneros que le reportaron el reconocimiento
universal. Dotado de una vasta cultura, elaboró una obra de gran solidez
intelectual sobre el andamiaje de una prosa precisa y austera, a través de la
cual manifestó un irónico distanciamiento de las cosas y su delicado lirismo.
Sus estructuras narrativas alteran las formas convencionales del tiempo y del
espacio para crear mundos alternativos de gran contenido simbólico, construidos
a partir de reflejos, inversiones y paralelismos. Los relatos de Borges toman la
forma de acertijos, o de potentes metáforas de trasfondo metafísico. Borges,
además, escribió guiones de cine y una considerable cantidad de crítica
literaria y prólogos. Editó numerosas antologías y fue un prominente traductor
de inglés, francés y alemán (también tradujo obras del inglés antiguo y del
escandinavo antiguo) Su ceguera influyó enormemente en su escritura posterior.
Entre sus intereses intelectuales destacan la mitología, la matemática, la
teología, la filosofía y, como integración de éstas, el sentido borgiano de la
literatura como recreación — todos estos temas son tratados unas veces como
juego y otras con la mayor seriedad. Borges vivió la mayor parte del siglo XX,
por lo que vivió el período modernista de la cultura y la literatura,
especialmente el simbolismo. Su ficción es profundamente erudita y siempre
concisa.
Desde una perspectiva más histórica, la obra de Borges puede dividirse en
períodos. Una primera etapa inicial, vanguardista, acotada entre los años 1923 y
1930. Este período está caracterizado por la importancia fundamental del poema,
el verso libre y la proliferación metafórica (sobre todo la proveniente de
Lugones), la apelación a un neobarroco de raigambre española (Quevedo, en primer
término) y cierto nacionalismo literario, que llega a proclamar la independencia
idiomática de Argentina, en textos luego repudiados por el propio autor. A este
período pertenecen los poemarios Fervor de Buenos Aires, Luna de
enfrente y Cuaderno San Martín, así como los ensayos de
Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los
argentinos y Evaristo Carriego. A partir de 1930 la obra de Borges,
durante unos treinta años, se inclinará a la prosa y surgirá una doble vertiente
de su tarea: el ensayo breve, normalmente de lecturas literarias, y la llamada
"ficción", que no es estrictamente un cuento, aunque su trámite sea narrativo y
su convención de lectura sea la ficcional. En ella aparecen, a menudo,
escritores y libros apócrifos como Pierre Ménard y su Quijote, o Herbert Quain.
Apelando a citas deliberadamente erróneas en sus meditaciones sobre la tradición
literaria, Borges definía la tarea del escritor como esencialmente falsificadora
y desdibujaba toda pretensión de originalidad y creación. La literatura era,
según su concepción, la infinita lectura de unos textos que surgen de otros y
remite a un texto original, perdido, inexistente o tachado. En otro sentido, la
obra ficcional borgiana se inclinó a temas recurrentes, como son lo fantasmal de
la vida, el combate singular como reconocimiento del otro en el acto de darle
muerte, el espejo como cifra de las apariencias mundanas, la lejanía y la
desdicha vinculadas con la relación amorosa, o la busca del nombre de los
nombres, el prohibido nombre de Dios, donde se realicen las fantasías de
perfecta adecuación entre las palabras y las cosas. Estéticamente, en este
segundo período de su obra, Borges efectuó una crítica radical a sus años de
vanguardista. Se replegó hacia una actitud estética de apariencia neoclásica,
aunque en él pervivieran los tópicos del infinito y de lo inefable, recogidos en
sus juveniles frecuentaciones de Schopenhauer y de los poetas románticos
alemanes. El afán de tersura en la expresión, la relectura de los clásicos y su
cita constante, la concisión que exigen los géneros breves, son todos gestos de
su neoclasicismo en el que la razón intenta ordenar, jerarquizar y clarificar
hasta los límites admisibles de su poder sobre el lenguaje, siempre resbaladizo,
engañoso y ambiguo. Borges en esta etapa vuelve sobre algunos episodios
costumbristas de ambiente campesino o suburbial, que había tratado en su
juventud, como el duelo a cuchillo, para repasarlos en un contexto de mitología
universal. Así, sus gauchos y compadritos de las orillas se entreveran con los
héroes homéricos, los teólogos medievales y los piratas del mar de la China. No
son ya el motivo de una exaltación peculiarista ni se los encara como emblemas
de un universo cultural castizo y cerrado, sino que se los relativiza en un
marco de ambiciones eclécticas y cosmopolitas. A este período, prescindiendo de
antologías y reelaboraciones, pertenecen los ensayos de Discusión (1932),
Historia de la eternidad (1936) y Otras Inquisiciones (1952); los
relatos de Historia universal de la infamia (1935), de Ficciones
(1944) y El Aleph (1949), y un buen número de obras en colaboración con
Bioy Casares (Seis problemas para don Isidro Parodi, 1942; Dos
fantasías memorables, 1946; Un modelo para la muerte, 1946, y los
guiones cinematográficos Los Orilleros y El paraíso de los creyentes,
1955, con Delia Ingenieros (Antiguas literaturas germánicas, 1951), con
Betina Edelberg (Leopoldo Lugones, 1955) y con Margarita Guerrero (El
Martín Fierro, 1953 y Manual de zoología fantástica, 1957).
La mayoría de sus historias más populares abunda en la naturaleza del tiempo, el
infinito, los espejos, laberintos, la realidad y la identidad; mientras otras se
centran en temas fantásticos. El mismo Borges cuenta historias más o menos
reales de la vida sudamericana; historias de héroes populares, soldados,
gauchos, detectives y figuras históricas, mezclando la realidad con la fantasía
y los hechos con la ficción. Con un manejo inusual de las palabras, la obra
borgiana impulsó una renovación del lenguaje narrativo, resaltando la índole
ficticia del texto y amalgamando fuentes y culturas de índole diversa (europeas
y orientales, vanguardistas y clásicas) a través de la parodia y la ironía. Sus
textos surgen de otros textos previos, y suponen una estrecha familiaridad con
ellos. Las tramas se superponen a otras tramas, cada párrafo es la variación de
otra escritura o lectura previas. Es difícil no descubrir algunas de sus claves;
es casi imposible descrifrarlas todas. Su escritura rescata ideas y preguntas
que atraviesan el pensamiento occidental desde sus remotos orígenes y las
reformula, legándolas a la posteridad. No intenta seriamente solucionar las
contradicciones; prefiere resaltarlas, reordenándolas en paradojas, a las que
envuelve una y otra vez con diferente ropaje. En sus páginas más
características, propone un contexto lúdico y desafía al lector a resolver un
enigma. Como en un buen laberinto policial, exhibe todas las pistas necesarias
para deducir las respuestas; entre esas pistas se destaca su propia biblioteca
clasificada y comentada. Hay una solución obvia que satisface al detective
chapucero, pero la verdadera clave está reservada para el héroe. Cuál es el
enigma y quién es en realidad ese héroe son también parte del misterio. Abunda
en referencias inexistentes disimuladas entre un fárrago de citas eruditas. Hay
frases copiadas traviesamente de obras ajenas, guiños al iniciado, a sus
amistades y a sí mismo. Sus mejores cuentos acumulan múltiples significados,
ordenados en capas que se tornan alternativamente transparentes u opacas según
el punto de vista. El lector vislumbra un reflejo aquí y otro allá, de acuerdo a
su experiencia y a sus circunstancias; la comprensión completa, sin embargo, nos
está vedada. El único privilegiado es el tramoyista, el que visualiza el
universo cifrado, el que urdió la trama, ubicado en el centro del laberinto,
reflejado y multiplicado en sus propias palabras: el mismísimo Jorge Luis
Borges.
Como afirmó Octavio Paz, Borges ofreció dádivas sacrificiales a dos deidades
normalmente contrapuestas: la sencillez y lo extraordinario. En muchos textos
Borges logró un maravilloso equilibrio entre ambas: lo natural que nos resulta
raro y lo extraño que nos es familiar. Tal proeza determinó el lugar excepcional
de Borges en la literatura. En ese mismo sentido, Fritz Rufolf Fries sostuvo que
Borges consiguió formar su propia identidad en el espejo de los autores que él
interrogaba, mostrándonos lo insólito de lo ya conocido.
Traducciones
A la edad de 10 años, tradujo a Oscar Wilde. Borges creía que la traducción
podía superar al original y que la alternativa y potencialmente contradictoria
revisión del original podía ser igualmente válida, más aún, que el original o la
traducción literal no tenía porqué ser fiel a la traducción. A lo largo de su
vida, tradujo, modificando sutilmente, el trabajo de, entre otros, Edgar Allan
Poe, Franz Kafka, James Joyce, Hermann Hesse, Rudyard Kipling, Herman Melville,
André Gide, William Faulkner, Walt Whitman, Virginia Woolf y G. K. Chesterton.

Cuentos
-
Historia
universal de la infamia
(1935)
El espantoso redentor Lazarus Morell.
El impostor inverosímil Tom Castro. : La viuda Ching, pirata puntual.
El proveedor de iniquidades Monk Eastman.
El asesino desinteresado Bill Harrigan.: El incivil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké.
El tintorero enmascarado Hákim de Merv.
Hombre de la esquina rosada.
Un teólogo en la muerte.
La cámara de las estatuas.
Del libro de las 1001 Noches, noche 272.:
Historia de los dos que soñaron.
Del "Libro de las 1001 Noches, noche 351.
El brujo postergado.
El espejo de tinta.
-
Ficciones
(1944), el cual consta de dos secciones y las siguientes narraciones:
I. El jardín de senderos que se bifurcan
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius
El acercamiento a Almotásim
Pierre Menard, autor del Quijote
Las ruinas circulares
La lotería en Babilonia
Examen de la obra de Herbert Quain
La biblioteca de Babel
El jardín de senderos que se bifurcan
II. Artificios
Prólogo
Funes el memorioso
La forma de la espada
Tema del traidor y del héroe
La muerte y la brújula
El milagro secreto
Tres versiones de Judas
-
El Aleph
(1949), consta de 16 cuentos:
El inmortal.
El muerto.
Los teólogos.
Historia del guerrero y la cautiva.
Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829 – 1874 ).
Emma Zunz,
La casa de Asterión
La otra muerte.
Deutsches réquiem.
La busca de Averroes.
El Zahir
La escritura de Dios.
Abenjacán el Bojarí.
Los dos reyes y los dos laberintos.
La espera.
El hombre en el umbral.
El Aleph.
Hombre de la esquina rosada.
Emma Zunz.
La espera.
Funes el memorioso.
La forma de la espada.
Tema del traidor y del héroe.
El jardín de senderos que se bifurcan.
El milagro secreto.
La muerte y la brújula.
-
El
informe de Brodie
(1970)
"La intrusa".
"El indigno".
"Historia de Rosendo Juárez".
"El encuentro".
"Juan Muraña".
"La señora mayor".
"El duelo".
"El otro duelo".
"Guayaquil".
"El evangelio según Marcos".
"El informe de Brodie".
-
El libro
de arena
(1975).
"El otro".
"Ulrica".
"El congreso".
"There are more things".
"La secta de los treinta".
"La noche de los dones".
"El espejo y la máscara".
"Undr".
"Utopía de un hombre que está cansado".
"El soborno".
"Avelino Arredondo".
"El disco".
"El libro de arena".
"Epílogo".
-
La
memoria de Shakespeare
(1983)
-
El Sur
(1965)

Ensayos
-
Inquisiciones(1925)
-
El
tamaño de mi esperanza
(1926)
-
El
idioma de los argentinos
(1928)
-
Evaristo
Carriego
(1930)
-
Discusión
(1932)
-
Historia
de la eternidad
(1936)
-
Otras
inquisiciones
(1952).
-
Siete
Noches
(1980)
-
Nueve
ensayos dantescos
(1982)
-
Atlas
(1985)
Poesías
-
Fervor
de Buenos Aires
(1923)
-
Luna de
enfrente
(1925)
-
Cuaderno
San Martín
(1929)
-
El
hacedor
(1960)
-
Elogio
de la sombra
(1969)
-
El oro
de los tigres
(1972)
-
La Rosa
Profunda,
(1975)
-
La
moneda de hierro,
(1976)
-
La Cifra,
(1981)
-
Los
Conjurados,
(1985)
Antologías
-
Antología personal
(1961)
-
Libro de
sueños
(1976)
-
Nueva
antología personal
(1980).
Obras en colaboración
-
Índice
de la poesía americana
(1926), antología con Vicente Huidobro y Alberto Hidalgo
-
Antología clásica de la literatura argentina (1937), con Pedro Henríquez
Ureña
-
Antología de la literatura fantástica
(1940), con Bioy Casares y Silvina Ocampo
-
Antología poética argentina
(1941), con Bioy Casares y Silvina Ocampo
-
Seis
problemas para don Isidro Parodi
(1942), con Bioy Casares
-
El
compadrito
(1945), antología de textos de autores argentinos en colaboración con Silvina
Bullrich
-
Dos
fantasías memorables
(1946), con Bioy Casares
-
Un
modelo para la muerte
(1946), con Bioy Casares
-
Antiguas
literaturas germánicas
(México, 1951), con Delia Ingenieros
-
El
idioma de Buenos Aires
(1952), con José Edmundo Clemente
-
El
Martín Fierro
(1953), con Margarita Guerrero
-
Poesía
gauchesca
(1955), con Bioy Casares
-
El
paraíso de los creyentes
(1955), con Bioy casares
-
Leopoldo
Lugones
(1955), con Betina Edelberg
-
Cuentos
breves y extraordinarios
(1955), con Bioy Casares
-
Los
orilleros
(1955), con Bioy Casares
-
La
hermana Eloísa
(1955), con Luisa Mercedes Levinson
-
Manual
de zoología fantástica
(México, 1957), con Margarita Guerrero
-
Los
mejores cuentos policiales
(1943 y 1956), con Bioy Casares
-
Libro
del cielo y del infierno
(1960), con Bioy Casares
-
Introducción a la literatura inglesa
(1965), con María Esther Váquez
-
Literaturas germánicas medievales
(1966), con María Esther Vázquez, revisa y corrige el tratado Antiguas
literaturas germánicas
-
Introducción a la literatura norteamericana
(1967), con Estela Zemborain de Torres
-
Introducción a la literatura latinoamericana
(1967), con Esther Zemborain de Torres
-
Crónicas
de Bustos Domecq
(1967), con Bioy Casares.
-
El libro
de los seres imaginarios
(1967), escrito en colaboración con Margarita Guerrero.
-
Nueva
antología personal
(1968).
-
¿Qué es
el budismo?
(1976), con Alicia Jurado
-
Diálogos
(1976), con Ernesto Sábato
-
Nuevos
cuentos de Bustos Domecq
(1977), con Bioy Casares
-
Breve
antología anglosajona
(1978), con María Kodama
-
Obras
completas en colaboración
(1979)
-
Atlas
(1985), con María Kodama
-
Textos
cautivos
(1986), textos publicados en la revista El hogar
Guiones de
cine
-
Los
orilleros
(1939). Escrito en colaboración con Adolfo Bioy Casares
-
El
paraíso de los creyentes
(1940). Escrito en colaboración con Adolfo Bioy Casares
-
Invasion
(1969). Escrito en colaboración con Adolfo Bioy Casares y Hugo Santiago.
-
Los
otros
(1972). Escrito en colaboración con Hugo Santiago
Discípulos contemporáneos
Si bien Borges no ha tenido "discípulos" directos -pues ello supondría una
estética y una escuela previsibles de las que él mismo descreía- hay autores
contemporáneos que, de acuerdo con sus críticos, han recibido su influencia de
modo directo. El hecho de que hubieran conocido a Borges personalmente y hayan
leído su obra en español, puede haber influido en las obras de Ricardo Piglia,
César Aira, Roberto Bolaño, Carlos Fuentes, Orhan Pamuk, Paul Auster, Daniel
Herrendorf, Salman Rushdie y Umberto Eco, por no mencionar a algunos de los
obvios (que además lo han reconocido): Ernesto Sabato, Julio Cortázar, Adolfo
Bioy Casares, Julio Ramón Ribeyro, entre otros. También es destacable la
influencia que la obra de Borges tuvo en diversos pensadores contemporaneos de
otras latitudes, como es el caso de Gille Deleuze o Michel Foucault.
Premios, distinciones y homenajes
Recibió importantes premios y distinciones de diversas universidades y gobiernos
de diversos países. En 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Formentor
otorgado por el Congreso Internacional de Editores, y que fue el comienzo de su
reputación en todo el mundo occidental. Recibirá luego el título de Commendatore
por el gobierno italiano, el de Comandante de la Orden de las Letras y Artes por
el gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico
y el Premio Cervantes, entre otros galardones y títulos. Su obra fue traducida a
más de veinticinco idiomas y llevada al cine y a la televisión.
En 1999 el gobierno argentino emitió una serie de monedas conmemorativas por el
centenario del nacimiento de Borges. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
organiza visitas guiadas gratuitas sobre puntos de la ciudad que tuvieron que
ver con Borges y un tramo de la Calle Serrano, del barrio de Palermo,
fue renombrado como Jorge Luis Borges en honor al escritor. De modo
similar, una banca del jardín zoológico de Buenos Aires conmemora al escritor
con un panel, que refiere que era en esa banca que Borges se sentaba para mirar
a los tigres, por los que sentía fascinación. A continuación se presenta un
listado cronológico de los diversos premios, distinciones y homenajes recibidos
por Borges durante su vida.
-
1929. Da a
conocer su tercer libro de poemas, Cuaderno San Martín, con el que gana
el segundo Premio Municipal de Poesía de Buenos Aires.
-
1944. Su
obra Ficciones recibe de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) el Gran
Premio de Honor.
-
1955.
Borges es elegido miembro de la Academia Argentina de Letras.
-
1956. Es
nombrado catedrático titular en la Universidad de Buenos Aires y recibe un
doctorado honoris causa de la Universidad de Cuyo.
-
1961.
Comparte con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura (10 mil
dólares), otorgado por el Congreso Internacional de Editores en Formentor,
Mallorca. Es condecorado por el presidente de Italia, Giovanni Gronchi, con la
Orden de Commendatore.
-
1962.
Recibe en Buenos Aires el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Recibe
la insignia de Commandeur de l'Ordre des Lettres et des Arts del gobierno de
Francia.
-
1963. En
diciembre es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de los
Andes, en Colombia.
-
1964. El
gobierno peruano le otorga la Orden del Sol en el grado de Comendador. La
revista francesa L'Herne le dedica un número especial monográfico de homenaje,
con numerosas colaboraciones nacionales y extranjeras.
-
1965.
Recibe en Gran Bretaña la insignia de Caballero de la Orden del Imperio
Británico, donde se le otorga el título de Sir. Recibe la medalla de
oro del IX Premio de Poesía de la ciudad de Florencia.
-
1966. La
comuna de Milán le entrega el Premio Internacional Madonnina. La Fundación
Ingram Merril de Nueva York le concede su premio literario (5 mil dólares).
-
1968. Es
nombrado miembro de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos.
Recibe del gobierno de Italia las insignias de Gran Oficial de la Orden al
Mérito de la República Italiana.
-
1970. La
Fundación Bienal de San Pablo (Brasil) le otorga el Premio Interamericano de
Literatura 'Matarazzo Sobrinho' (25 mil dólares), el más importante del país,
durante el Primer Seminario de Literatura de las Américas. Se lo nombra
miembro de la 'The Hispanic Society of America', Nueva York.
-
1971. Viaja
a Estados Unidos para recibir los nombramientos de la American Academy of Art
and Letter de Nueva York y del Instituto de Artes y Letras de Estados Unidos (INAL)
como miembro honorario de ambas instituciones. En Israel recibe el Premio de
Jerusalén (2 mil dólares). Es nombrado doctor honoris causa por la Universidad
de Columbia, Nueva York. En abril viaja a Londres, invitado por el Instituto
de Arte Contemporáneo que lo incorpora como miembro de su cuerpo docente. La
Universidad de Oxford le confiere el título de doctor honoris causa
como Doctor en Letras.
-
1972. Viaja
a Estados Unidos para recibir el doctorado honoris causa en Humanidades
por la Universidad de East Lansing, Michigan. En septiembre se lo nombra
miembro del Museo Judío de Buenos Aires.
-
1973. La
Municipalidad de Buenos Aires lo declara ciudadano ilustre. Viaja junto con
Claude Hornos de Acevedo a España y México, donde recibe el Premio
Internacional Alfonso Reyes.
-
1974. En
Milán, Franco María Ricci publica el cuento El congreso en una edición
lujosísima con letras de oro.
-
1976.
Recibe el título de doctor honoris causa de la Universidad de
Cincinatti. El gobierno chileno lo condecora con la Gran Cruz de la Orden al
Mérito Bernardo O´Higgins. Viaja a Chile, donde recibe el título de doctor
honoris causa por la Universidad de Santiago.
-
1977.
Recibe el título de doctor honoris causa por la Universidad de La Sorbona. Le
otorga el mismo título la Universidad de Tucumán.
-
1978. Es
declarado ciudadano meritorio de Bogotá.
-
1979. La
Academia Francesa lo distingue con una medalla de oro. Recibe la Orden al
Mérito de la República Federal Alemana y la Cruz Islandesa del Halcón en el
grado de Comendador con estrella. Se le hace un homenaje nacional en el Teatro
Cervantes, con motivo de cumplir los ochenta años.
-
1980.
Recibe el Gran Premio de la Academia Real Española, el Miguel de Cervantes (5
millones de pesetas), otorgado por el Ministerio de Cultura de España. Lo
comparte con el poeta español Gerardo Diego. Recibe en París el premio Cino
del Duca (200 mil francos).
-
1981.
Sandro Pertini, presidente de Italia, le entrega el premio Balzan (140 mil
dólares). Viaja a Estados Unidos, Puerto Rico y México, donde recibe el premio
Hollín Yoliztli (70 mil dólares).
-
1983. En su
última visita a España, recibe la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. En París,
el presidente Miterrand le hace entrega de la Legión de Honor. Recoge en
Estados Unidos el premio de la Fundación Ingersoll (15 mil dólares).
-
1984. En
Sicilia recibe una rosa de oro como homenaje y símbolo de la sabiduría. Vuelve
a Estados Unidos, donde el editor italiano Ricci le entrega 84 libras
esterlinas de oro, una por cada año de vida. Vuelve a Italia, recibe de manos
del presidente Pertini la Gran Cruz de la Orden al Mérito. Va a Marruecos y a
Lisboa, donde es condecorado.
A pesar de su enorme prestigio intelectual y el reconocimiento universal que ha
merecido su obra, no fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura, a pesar
de haber sido nominado por muchos años consecutivos. Se considera que fue
excluido de la posibilidad de obtenerlo por haber aceptado un premio otorgado
por la dictadura de Augusto Pinochet.
Borges y la mecánica cuántica
En numerosos textos científicos y de divulgación científica se citan cuentos de
Borges. Así, se menciona a "La biblioteca de Babel" para ilustrar las paradojas
de los conjuntos infinitos, y la geometría fractal referencias a la taxonomía
fantástica del doctor Franz Kuhn, en "El idioma analítico de John Wilkins" (un
favorito de neurocientíficos y lingüistas), invocaciones a "Funes el memorioso"
para presentar sistemas de numeración, y hasta una cita de "El libro de arena"
en un artículo sobre la segregación de mezclas granulares. En todos estos casos,
las citas a cuentos de Borges no son más que ejemplos metafóricos que dan brillo
a la prosa opaca de las explicaciones técnicas. Sin embargo, una notable
excepción la constituye "El Jardín de senderos que se bifurcan", donde Borges
propone sin saberlo (no podría haberlo sabido) una solución a un problema de la
física cuántica todavía no resuelto. "El jardín", publicado en 1941, se anticipa
de manera prácticamente literal a la tesis doctoral de Hugh Everett III
publicada en 1957 con el título Relative State Formulation of Quantum
Mechanics , y que Bryce DeWitt habría de popularizar como "La
interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica".[
El físico Alberto Rojo ha analizado esa sorprendente correspondencia y ha
concluido que el parecido entre los textos de Borges y de Everett III muestra de
qué manera extraordinaria la mente de Borges estaba inmersa en el entramado
cultural del Siglo XX, en esa complejísima red cuyos secretos componentes se
ramifican más allá de los límites clasificatorios de cada disciplina. La
estructura de ficción razonada de los cuentos de Borges, que a veces parecen
teoremas con hipótesis fantásticas, es capaz de destilar ideas en proceso de
gestación que antes de convertirse en teorías hacen escala en la literatura. Y
así como las ideas de Everett y DeWitt pueden leerse como ciencia ficción; en
"El Jardín de los senderos que se bifurcan", la ficción puede leerse como
ciencia.
Las amistades de Borges
Borges tuvo dos amigos íntimos durante la mayor parte de su vida: los escritores
Adolfo Bioy Casares y Manuel Peyrou. A Bioy Casares lo conoció en la casa de
Victoria Ocampo, a Peyrou se lo presentaron en un bar alemán de la calle
Corrientes cerca de de Pueyrredón. La relación de amistad con cada uno de ellos
fue profundamente diferente. Con Bioy se trataba de una amistad "a la inglesa",
que excluía las confidencias; la que mantuvo con el segundo, en cambio, incluyó
las confesiones más íntimas y personales. Cuando Borges necesitó la ayuda de un
psiquiatra —así lo reveló Estela Canto—, fue Peyrou quien se lo recomendó. Tras
la muerte de su amigo en 1974, Borges escribió un poema que lleva por título
«Manuel Peyrou» y que publicó luego en Historia de la noche: «Suyo fue
el ejercicio generoso / de la amistad genial. Era el hermano / a quien podemos,
en la hora adversa, / confiarle todo o, sin decirle nada, / dejarle adivinar lo
que no quiere / confesar el orgullo (...)». Aparte de estos amigos muy
cercanos —y de Silvina Ocampo, la mujer de Bioy—, que lo fueron desde el
principio de la década de los treinta hasta el fin, otros que giraron en la
órbita de ese grupo —en distintas épocas y por diversos espacios de tiempo—
fueron Carlos Mastronardi, Emma Risso Platero, Francisco Luis Bernárdez, Xul
Solar, Enrique Amorín, Ricardo Güiraldes, Oliverio Girondo, Norah Lange, Elvira
de Alvear, Ulises Petit de Murat, los hermanos Dabove, Gloria Alcorta, Estela
Canto, María Esther Vázquez y Néstor Ibarra. Macedonio Fernández no fue
estrictamente amigo sino una especie de mentor de Borges, y únicamente durante
unos años, hasta que se distanciaron por razones políticas. Curiosamente,
Fernández se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1897, junto
a los padres de Borges y Peyrou.

|