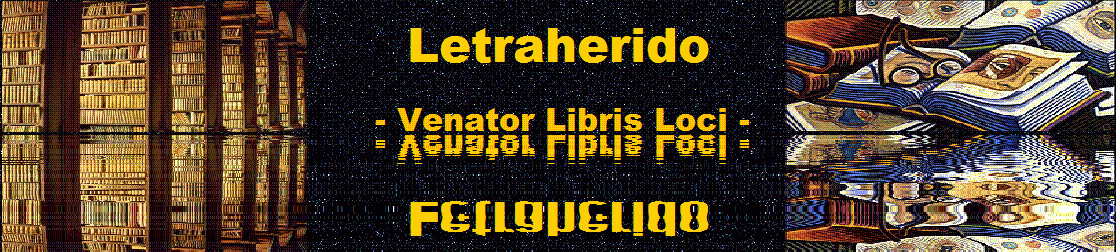
|
|
|
Real Academia
Logo de letraherido.com:
|
DIMENSIONES DE LA LITERATURA
La
Literatura como expresión estética La Literatura como disciplina cultural La obra literaria como objeto de valoración. La obra literaria como expresión cultural. La literatura como práctica de escritura La literatura como acto de comunicación
"Literatura" es un concepto polisémico, fuertemente dependiente de la Historia misma. Y es que, aunque comenzó como "instrucción" (el vocablo literatura es un derivado erudito del término latino "litteratura") y designaba el conocimiento en el arte de escribir, leer o erudición en general, ha variado y variará con el paso de los siglos y sus nuevos enfoques culturales. Pasando por la concepción renacentista de la literatura como ciencia en general, llegamos a la aplicación del término, en la segunda mitad del siglo XVIII, a una actividad específica del saber y a la producción resultante de ésta. A finales del mismo siglo, ya se asocia al conjunto de obras literarias de un país, pasando a hablarse de literatura francesa, inglesa, etc. Más adelante se la asocian nuevas acepciones que, en conjunto, no son más que criterios distintos de clasificación o de valoración del término: expresiones como literatura de terror, de evasión, de amor, literatura del siglo XVIII, literatura romántica, o, en sentido más bibliográfico, usos como "sobre el Barroco hay abundante literatura", o bien, por elipsis, se usa "literatura" en vez de "historia de la literatura". En la época positivista, la literatura se identificaba con cualquier texto, documento, impreso o manuscrito, de la índole que fuera. La polémica sobre la inclusión o no de la producción de carácter más didáctico en el concepto de literatura, depende de si se aplica o no el criterio de estética-arte que empezó a funcionar con la llegada del Romanticismo y su rico mundo interior. Castagnino, en su libro ¿Qué es la literatura?, indaga sobre qué es literatura y cómo abarca el concepto en las diferentes realidades tales como la escritura, la historia, la didáctica, la oratoria y la crítica. Según Castagnino, la palabra literatura adquiere a veces el valor de nombre colectivo cuando denomina el conjunto de producciones de una nación, época o corriente; o bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria; o es la suma de conocimientos adquiridos mediante el estudio de las producciones literarias . Otros conceptos, como el de Verlaine, apuntan a la literatura como algo superfluo y acartonado, necesario para la creación estética pura. Por lo cual Claude Mauriac propuso el sentido de "aliteratura" para contraponer el sentido despectivo de Verlaine. Todas estas sumas hacen de la literatura una propuesta que depende de los ángulos desde donde se la vea. Así, Castagnino concluye que la literatura, más que una definición, es una suma de adjetivaciones limitadoras y específicas. Si se considera la literatura de acuerdo con su extensión y su contenido la literatura podría ser universal; si abarca la obra de todos los tiempos y lugares, es nacional. Si se atiende a los fundamentos del hecho literario, es particular, y si apunta a una temática, popular. Según el objeto, la literatura será preceptiva si busca normas y principios generales; histórico-crítica si presenta un examen genealógico; comparada, si se atiende simultáneamente al examen de las obras, autores y temáticas; comprometida si adopta posiciones militantes frente a la sociedad o el estado; pura si sólo se propone como un objeto estético; ancilar, si su finalidad no es el placer estético sino que está al servicio didáctico de órdenes extraliterarias. Según los medios expresivos y procedimientos, Castagnino propone que la literatura puede manifestarse en verso o en prosa, donde sus realizaciones pueden ser Líricas, épicas y dramáticas. Líricas, si expresa sentimientos personales. Épícas si se constituye en expresión de un sentimiento colectivo manifestado mediante modos narrativos. Dramáticas si objetiva los sentimientos y los problemas individuales comunicados a través de un diálogo directo. El fenómeno literario ha estado en constante evolución y transformación durante todo el tiempo en el que se encuentra presente. No se le puede nombrar parte de la literatura a un texto en distintas épocas de la historia porque cambia el concepto de “arte literario”.
La Literatura como expresión estética
Es decir que, como arte, la literatura procura exponer y producir, mediante el uso del lenguaje, impresiones de belleza, de goce estético, de personal satisfacción espiritual e intelectual; reacciones de admiración de la capacidad creativa y realizadora del autor, y una cierta comunidad espiritual e intelectual entre el escritor y el lector. En ese sentido — y en especial referencia al concepto contemporáneo de la literatura — puede considerarse que la misma está conformada por la relación esencialmente estética (y por lo tanto muy limitadamente racional) que se establece entre un autor con un público, en referencia a un conjunto de sentimientos, ideas, hechos o acciones, a través de un empleo especialmente cuidadoso y elaborado del lenguaje; procurando conformar una unidad coherente e interrelacionada entre su estructuración formal y sus contenidos, que persigue obtener una coincidencia en cuanto a las condiciones y circunstancias internas y externas que operan tanto en el autor como en los integrantes del público con el que procura establecer esa relación.
En el otro aspecto, si bien la literatura es comunicación lingüística, existen otras formas de esa comunicación que no quedan comprendidas en el concepto de literatura; entre ellas toda la gama de obras escritas extensas, que adquieren formato de libro, como los ensayos filosóficos, políticos, las exposiciones técnicas, las crónicas y análisis históricos, etc.; y la oratoria, así como la muy numerosa producción periodística que abarca a su turno muy variada temática.
Como regla general, la creación literaria es esencialmente una exteriorización: el escritor escribe para publicar y para ser leído. Tal vez no fuera correcto calificar de obra literaria aquella creación tan intimamente personal del autor, que solamente se satisfaga con haberla alcanzado para sí, sin aspiración alguna a cierta forma de exteriorización y consiguiente búsqueda de ser compartida.
También es posible que — aunque ello implique ya un cierto grado de manipulación — el objetivo no sea tanto transmitir sus propias emociones o vivencias, sino suscitar en el lector determinadas reacciones emocionales por medio del vector artístico; ya que, si se tratara de suscitar una actitud de análisis y reflexión, el vector no sería estético sino racional, y el texto encasillaría no en la literatura, sino en el ensayo u otras clases de escritos.
En este último sentido, es una realidad frecuente que quienes se consideran escritores, tienen vocación de serlo, o aspiran a hacerse un lugar en el llamado “parnaso” literario; frecuentemente se integran en grupos bastante cerrados de sus afines, a los que por lo común sólo puede accederse por intermedio de otros anteriores integrantes, donde se intercambian las creaciones, se discuten teorías estéticas, o ideologías diversas, se ensalzan tendencias o corrientes literarias, se trata de ser partícipe en la búsqueda de hallazgos formales, etc. Son círculos a menudo denominados “cenáculos” — como la célebre “torre de los panoramas” de Herrera y Reissig — en los que suele imperar un alto grado de apasionamiento — a menudo de sectarismo — y no pocas veces una reciprocidad ditirámbica en función de la cual todos se elogian mutuamente; con lo cual, en algunos casos, llegan a construirse estrellatos literarios en el resto de la sociedad, no siempre sustancialmente justificados. No obstante — salvo cuando la vanidad personal (que suele ser un componente del escritor) fuera extrema, y se viera satisfecha solamente por el halago de un pequeño grupo de allegados — la aspiración final del escritor es comunicar para lograr en su lector una sintonía, cuando no una coincidencia y adhesión total, en la forma más masiva posible; lo cual, adicionalmente, en función de los derechos de propiedad intelectual, también puede constituir una excelente fuente de ingresos económicos tanto para escritores como para editores.
La generalización del gusto por la literatura, a diversos niveles de calidad, da origen — además de la industria editorial — a otra serie de actividades conexas; tales como las columnas de crítica en los periódicos u otros medios de difusión masiva, así como a la propia docencia literaria y académica. Todo lo cual se retroalimenta, suscitando una actividad permanente entre todos sus componentes.
La Literatura como disciplina cultural.
Y más todavía, como una actividad explícitamente realizada por quienes tienen una inclinación a producir obras artísticas mediante el lenguaje, con un objetivo primariamente creativo en sí mismo pero finalmente dirigido a su difusión en un medio social — incluso como una forma de profesionalidad y un medio económico de vida — y a la cual otros grupos de personas están atentas como lectores, analistas o estudiosos.
Hacia 1800 hizo aparición un libro escrito por Mme. de Staël, titulado “De la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales”; que en cierto modo resumió el enfoque actual y el contenido que se asigna a la literatura como disciplina o como actividad creadora: como “arte de la palabra” — aunque esta expresión puede aplicarse a otras disciplinas afines, tales como la oratoria o el recitado teatral, que no corresponden estrictamente al concepto específico de literatura.
En tal sentido, de cierto modo todo lo que constituye el enorme acervo de textos registrados de la Humanidad, puede considerarse parte integrante de la literatura; incluso en aquellos casos en que esos textos no fueron escritos con un propósito deliberada o fundamentalmente artístico. Además de los textos que procuraban recoger las tradiciones y fundamentos religiosos o históricos de los pueblos antiguos, han existido otras expresiones más directamente literarias, no escritas. Numerosos componentes del acervo literario que integra las diversas culturas, han llegado a ser conocidos y transmitidos por vía escrita mediante lo que se llama la “recopilación”; es decir, la transcripción recogida por escrito, de obras que venían siendo conocidas y repetidas mediante un método oral y que, por lo tanto, son anteriores a su puesta por escrito. Tal es el caso, por ejemplo, del romancero español medieval. Pero esa situación no está reservada solamente a expresiones sumamente antiguas, incluso anteriores al conocimiento de la escritura; sino que en ciertos ambientes culturales, en tiempos recientes se han recogido expresiones literarias - o sus afines musicalizadas, las canciones - siendo producto de fuentes puramente orales, a veces a causa de la carencia de alfabetización de quienes las originaron o transmitieron.
Sin embargo, aunque en general la palabra literatura se refiera a producciones artísticas que emplean el lenguaje escrito, no puede omitirse señalar que también cabe considerar la existencia de una “literatura oral”, es decir, no escrita. Estas expresiones de la literatura oral han sido, evidentemente, las más frecuentes a lo largo de la historia, en función del escaso desarrollo de la alfabetización, que durante muchos siglos estuvo reservada a un número muy escaso de personas ilustradas, mientras las grandes masas permanecían en el analfabetismo. Por lo tanto, la literatura oral ha sido predominante durante siglos, en una época en que no solamente el destinatario (receptor al que no cabe designar como lector) era analfableto, sino en la mayor parte de los casos lo era el propio creador, que tampoco sabía leer ni escribir. De tal manera, hasta las épocas relativamente recientes de los desarrollos tecnológicos iniciados con la invención de la imprenta por Gütenberg, las obras literarias sólo pudieron perdurar a través de la labor de los copistas, especialmente en los monasterios medievales; y aún a partir del desarrollo de la impresión de libros, durante varios siglos ellos resultaban inaccesibles a la lectura masiva. En tales condiciones, la literatura oral y la literatura representada, eran las formas más posibles de divulgación de las creaciones literarias. La literatura oral podía transmitirse sea por la mera repetición — lo cual es especialmente aplicable a ciertas expresiones literarias como los romances — mediante una representación escénica más o menos organizada — a menudo en formas muy someras y breves — o mediante la lectura colectiva de los textos, efectuada en voz alta, en beneficio de un grupo de personas analfabetas.
Notoriamente, la literatura oral no solamente mantiene su vigencia en los territorios y poblaciones donde aún perdura un alto grado de analfabetismo; sino también en las sociedades desarrolladas en las cuales las canciones a menudo son más expresiones literarias que musicales, potenciadas por la difusión que les habilita la tecnología de la reproducción y difusión masiva. Así, han dado lugar al surgimiento de actividades específicas como las de los llamados “cantautores”, en las cuales están plenamente presentes los elementos referentes a las formas y los contenidos, y a su empleo como vehículo no plenamente racional de la propaganda de ideologías y subculturas, aumentado todavía, en este caso, por los componentes estéticos propios de la música.
La obra literaria como objeto de valoración.
Uno de los objetivos del estudio de la literatura, por lo tanto, lo constituye equiparse para estar en mejor condición de valorar las obras literarias. Lo que se consigue, primeramente, a través del conocimiento de un conjunto de obras que forman un fondo cultural determinado (como puede la literatura de una época, de un país o región, de una corriente literaria, o la poesía de cierto tipo, o las obras de cierto autor, etc.); y asimismo del estudio de los instrumentos y técnicas artísticas empleados en su elaboración, ya sea el uso del lenguaje o los recursos narrativos, incluso sonoros particularmente en el caso de la poesía, etc.
A través de esas manifestaciones, se forma en la sociedad — o, por lo menos, en los sectores culturalmente más activos — un estado de conocimiento y de opinión acerca de las obras literarias y de sus autores; sobre todo de aquellos que se encuentran “en producción”, a diversos niveles de notoriedad, de aceptación o, incluso, de sacralización. Como también, eventualmente, de cuestionamiento o de rechazo. De manera que se convierte en un objeto de valoración social, el conocimiento de las obras literarias más clásicas o más en boga, el seguimiento de la evolución de los autores más cotizados; ya sea por un auténtico interés cultural, como en diversas manifestaciones de snobismo y del propósito de presumir, por parte de las personas, de “estar al día” o de ser “cultos”.
Por otro lado, da por resultado también la creación de un ambiente en el cual tiene lugar el surgimiento de nuevas expresiones literarias, la valoración de algunos autores como productores de buenas obras literarias, el seguimiento de esa producción, el estudio de sus tendencias; abarcando ámbitos temáticos referentes a determinadas regiones o culturas, etc.
Del mismo modo que, por similares razones, otros escritores y obras son excluídos de los programas de estudios docentes y de los ámbitos académicos, produciéndose en su torno una verdadera conspiración de silencio — incluso cuando en otros tiempos o lugares hayan sido considerados como literariamente valiosos — como medio de manipular no tanto su valoración artística, como la incidencia de sus concepciones filosóficas o políticas en la formación cultural de las nuevas generaciones.
La obra literaria como expresión cultural.
Se alude igualmente a las sub-culturas, con los mismos alcances antes expuestos, para referirse a determinados elementos que, dentro de lo que es una cultura como factor caracterizador de una sociedad, constituyen elementos diferenciados, comunes a un sector o grupo de esa sociedad, ya sea por determinantes profesionales, religiosos, políticos, corporativos, etc.
En el encuadramiento cultural de la obra literaria influye el conjunto de circunstancias y condiciones de muy diversa índole que opera en torno a su surgimiento y a su contenido. Como pueden ser las referentes a la personalidad del autor, a sus impulsos ideológicos, religiosos, filosóficos o políticos; al ambiente social que lo determina o sobre el cual procura influir; incluso a ciertas razones oportunistas, que pueden suscitar un especial interés en un tema, como ocurre a vía de ejemplo con “Y el tercer año resucitó” de Vizcaíno Casas, publicada poco antes de cumplirse el tercer aniversario de la muerte del Gral. Francisco Franco.
Desde el mismo punto de vista formal o idiomático, en cuanto sean vehículo de registro de costumbres y estilos lingüísticos de diversas comunidades culturales, las obras literarias pueden constituir verdaderos catálogos de las modalidades de expresión de esas comunidades o centros; tal como sucede respecto del idioma inglés con las 13 obras de Ian Fleming y su personaje James Bond, en sus versiones originales, que van exponiendo peculiaridades idiomáticas del inglés en numerosos lugares y ambientes.
Pero igualmente se incluyen en el concepto de literatura clásica obras más recientes, ya sean las ya mencionadas grandes obras de los comienzos de la consolidación de las lenguas romances en el Renacimiento italiano (la Divina Comedia), español (el Quijote), francés y también inglés (las obras de Shakespeare)y alemán, entre otras. Como así también obras que, producidas en períodos más cercanos, se consideran especialmente representativas de determinados valores, como por ejemplo el gauchesco “Martín Fierro”, o los muy madrileños “Artículos de costumbres” de Mariano José de Larra.
En este sentido, habrán de estudiarse en la literatura grandes movimientos como el romanticismo, expresiones más concretas como el conceptismo y el culteranismo barrocos, el modernismo en la poesía, las llamadas “vanguardias”; o corrientes fundadas en otros elementos, no predominantemente literarios aunque de gran empleo de la literatura como vehículo, como por ejemplo la filosofía existencialista.
La literatura como práctica de escritura
Para Barthes la literatura no es un corpus de obras, ni tampoco una categoría intelectual, sino una práctica de escribir. Como escritura o como texto, la literatura se encuentra fuera del poder porque se está obrando en él un trabajo de desplazamiento de la lengua, en la cual surten efecto tres potencias: Mathesis, Mímesis, Semiosis (Barthes, Lección Inaugural, pp. 120-124 ). Como la literatura es una suma de saberes, no existe un tema general que pueda fijar o fetichizar a ninguno. Cada saber tiene un lugar indirecto que hace posible un diálogo con su tiempo. Como en la ciencia, en cuyos intersticios trabaja la literatura, siempre retrasada o adelantada con respecto a ella: “La ciencia es basta, la vida es sutil, y para corregir esta distancia es que nos interesa la literatura.” Por otra parte el saber que moviliza la literatura no es completo ni final. La literatura sólo dice que sabe de algo, es la gran argamasa del lenguaje, donde se reproduce la diversidad de sociolectos o constituyendo un lenguaje límite o grado cero, logrando de la literatura, del ejercicio de escritura una reflexibilidad infinita, un actuar de signos.
La literatura como acto de comunicación
La literatura es de naturaleza fictiva, lo que quiere decir que los elementos del proceso de comunicación han de ser entendidos de forma especial:
a) El emisor resulta una ‘máscara’ tras la que una persona real se ha ocultado. Las manías, grandezas, preferencias, los sentimientos, etc., no han de corresponderse con los de la persona que está detrás. En los casos de coincidencia hablamos de “biografismo” o de “confesionalismo” (y aun así, pocas veces encontraremos sinceridad...) b) El receptor no es una persona concreta, sino una hipótesis exigida por el propio texto en sí. Por mucho que vaya dedicada una obra, en realidad se dirige a una construcción ideal que es ese ser que comprende idealmente todos los recovecos y claves de la obra, que se percata del sentido último del texto, de lo que quiere decir la obra. Este lector ideal es inalcanzable, y cuanto más acertada sea nuestra interpretación, más cerca estaremos del receptor ideal. c) El canal sufre el mismo problema que el de otras obras de arte. Al ser un producto que puede ser recibido por personas de las más diversas épocas y zonas, sufre problemas de transmisión: alteración de los textos, cortes, formas de editar variables, pérdidas, etc. d) Como todo producto artístico, la obra literaria es recibida por personas de épocas y lugares no necesariamente previstos por el autor, por lo que el contexto puede variar muy seriamente, especialmente en la faceta que definíamos como situación. Pero, además, como el texto es ficción, nos encontraremos que el propio autor, por muy “realista” que nos parezca, ha desarrollado su propio contexto e) ¿Y el referente? Desde muy pronto hubo un gran acuerdo en la teoría de la literatura sobre la autorreferencialidad del texto literario. Es decir, el referente de la obra literaria (en realidad, el de toda obra de arte) es ella misma. Crea su propio mundo, en el que las condiciones de verdad y mentira pueden variar: sabemos en qué consistió la sensación de La Regenta cuando recibió el beso desmayada, pero jamás podremos saber algo tan sencillo como si tenía un lunar en la espalda. f) Código literario. Más que un código específico, la literatura emplea una variedad de diferentes códigos que se superponen, y que hay que desvelar para interpretar completamente un texto. La diferencia con un mensaje no artístico (“normal”) es que el literario no se puede interpretar literalmente. Podemos fijar, como los fundamentales:
1. El propiamente lingüístico, como un componente más. 2. Las claves propias de la obra: personajes, repeticiones, referencias a elementos ya mencionados o que van a aparecer después, etc. 3. Género: ya sea en sus tres grandes conjuntos (lírica, narrativa, dramática) o en sus denominaciones concretas (novela rosa, elegía, entremés...). Suponen una estrategia de comunicación que tanto autor como lector deben acordar 4. Ideología: conjuntos de mitos e ideas propios de una época, que todo autor (como ser humano que es) comparte y/o rechaza, según qué casos.. 5. Intertextual: influencia de otras obras y textos, ya sea como imitación, versión o simple inspiración
|
|
Actualizado el
25/11/2009 Eres
el visitante número |