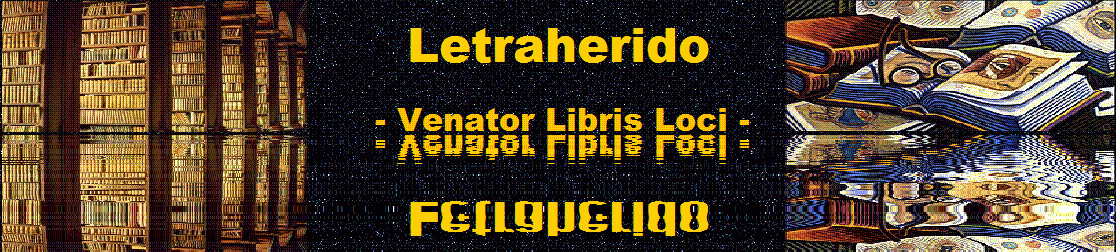|
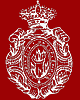
Real Academia
Logo de letraherido.com:
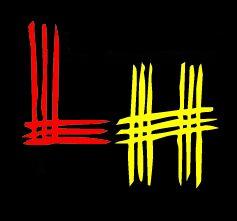
| |

Un niño en la casa de las palabras
(Victoriano Colodrón)
Un niño en la casa de las palabras (elegía y homenaje a la Librería Denis de
Málaga)
Yo he habitado desde que nací la casa de las palabras, la casa que sabe y que
dice, que conoce y que cuenta, y en la que esperan los vocablos, pacientes pero
con ganas de ver mundo, a los solitarios que van a buscarlas por estar solos de
otra manera, solos... pero no aislados. La librería de mi abuelo –como todas las
buenas librerías- era, sí, una casa de las palabras. Yo he pasado allí muchas
tardes, de pequeño, hojeando libros, leyendo cuentos, aprendiendo a buscar entre
las páginas lo que ellas tuvieran que decirme, enredado en el ensueño de creer
que el mundo, con sus rimas, sus aventuras, sus explicaciones, sus historias,
estaba hecho también para mí, y se parecía a ese paraíso de letra y papel, que
bastaba con que un niño abriera las páginas de un libro...
¿Qué pierde una ciudad cuando desaparece una de sus librerías? Si me hacen esta
pregunta, no sé responder de una forma mejor: las librerías, las buenas
librerías –como también las buenas bibliotecas- son casas de la palabra. Al
facilitar el acceso al libro, es decir, a la expresión meditada del lenguaje, a
la decantación verbal de sentimientos, reflexiones, fantasías y recuerdos, las
librerías son manifestación concreta de una forma de civilización y al mismo
tiempo poderosos agentes civilizadores: hacedoras de ciudad, sí, porque una
ciudad no es sino el espacio que crece alrededor de la palabra, de la
conversación. Y por eso cuando desaparece una de sus librerías, una ciudad se
pierde un poco a sí misma...
El nacimiento de una librería en una esquina cualquiera de la ciudad constituye
un acontecimiento gozoso, un prodigio que viene a renovar el aire que en ella se
respira, a inyectar savia fresca y un vigor desconocido –más palabras, nuevas y
viejas- a su caudal lingüístico, a su afán de voces que digan, que cuenten, que
canten, que expliquen y razonen. “Una ciudad respira si hay en ella espacios de
la palabra”, ha escrito Michel de Certeau. De ahí que el cierre de una librería
sea una auténtica catástrofe: la respiración de la ciudad –la respiración de los
habitantes de la ciudad- se torna entonces más difícil, el aire parece
estancarse, se pierde capacidad pulmonar...
En enero de 2001, hace ahora tres años, cerró sus puertas la Librería Denis de
Málaga, después de medio siglo de existencia. ¿Málaga sigue siendo Málaga sin la
Librería Denis?, cabría preguntarse. Una cuestión absurda, dirán muchos, pero
¿no sería justo también pensar lo contrario, que la pregunta tiene mucho
sentido, o sostener al menos que ahora Málaga es menos Málaga por el solo hecho
de que en la esquina de Santa Lucía con el callejón de San Telmo, camino de la
iglesia de los Mártires según se viene de calle Granada, a espaldas de la Plaza
de la Constitución, ya no está la Librería Denis?
Lo sabemos: las ciudades (¿como nosotros mismos?) son precisamente esta informe
acumulación de cicatrices, de recuerdos que van perdiendo nitidez y densidad, de
apariciones y desapariciones, muertes y nacimientos, encuentros, pérdidas,
búsquedas, vertiginoso sucederse de relevos y mudanzas, ráfagas de nombres y
presencias que apenas sumidas en el flujo de los días, muy poquito después,
empiezan a no decirle nada a nadie.... En cuanto a Málaga, Antonio Soler ha
dicho alguna vez que es una ciudad olvidadiza, alegremente olvidadiza de su
pasado, muy desapegada de lo que va dejando atrás, de lo que va perdiendo. Tal
vez tenga razón, pero ¿no son así todas las ciudades, incluso las muy
aficionadas a las placas conmemorativas y los monumentos, a marcar esquinas,
pasajes y fachadas con brevísimos textos en recuerdo de lo que allí sucedió, y
que pronto nada significan para los pocos que se detienen a leerlos? Así son las
ciudades, querámoslo o no, igual que las mismas personas que las habitamos:
olvidadizas y pasajeras... Y sin embargo...
Aquellas largas tardes de invierno en la librería, leyendo cuentos en la sección
infantil abstraídos del trajín de clientes y empleados, o huroneando por el
laberinto de escaleras, tabucos, galerías, pasillos y almacenes, mirando y
remirando con codicia los libros nuevos y también las cartulinas, los
bolígrafos, los lápices de colores, los cuadernos..., ayudando a abrir paquetes
y marcar libros o incluso atreviéndonos (¡¡¡qué vergüenza!!!) a despachar, a
salir al mostrador a atender mal que bien a los compradores. Largas tardes
leyendo cuentos y merendando en la librería: íbamos a La Española, la confitería
de la esquina de Santa Lucía con calle Granada –otro entrañable comercio de la
ciudad desaparecido- a comprar “bollos de leche”, y nos los comíamos en el
minúsculo despacho de los abuelos, en la trastienda. Y siempre volvíamos de la
librería a casa con un nuevo tesoro en nuestro poder, un sacapuntas reluciente,
una libretita de hojas cuadriculadas, otro libro...
Historia de una librería, de un jardín,
de unas vidas admirables
Fue en 1951 cuando Juan Denis Zambrana abrió en Málaga la Librería Denis, en el
piso bajo de un hermoso edificio de la calle de Santa Lucía, pero a mí me gusta
pensar que el negocio nació en realidad veinticinco años antes de su apertura,
en la misma época en que Juan trabajaba de aprendiz en la imprenta de su tío
Manuel. Sucedió cierto día de 1926 en que la adolescente María Dolores Zambrana
Delgado, paseando con su madre por la playa de Almería, tuvo su primer
encuentro, insospechado y fortuito, con quien se convertiría en su marido quince
años después: una avioneta sobrevolaba el arenal esparciendo unas octavillas
publicitarias que, tal y como se hacía constar en letra pequeña, se habían
tirado en la Imprenta Zambrana de Málaga, y a Lola le sorprendió y le divirtió
encontrar su apellido en aquellos prospectos... que había impreso precisamente
el joven Denis...
Y digo que hay que buscar ahí, en ese temprano y peculiar augurio de un
encuentro posterior, el verdadero origen del nacimiento y el desarrollo de la
Librería Denis, porque en ella tanta importancia tuvo Juan como su mujer, María
Dolores. Si el primero volcó durante casi medio siglo gran parte de su
extraordinaria energía vital –y de su perspicacia y buen juicio comercial- en el
negocio de los libros, con una portentosa capacidad de trabajo que bastaría por
sí sola para desmentir el rancio e indignante tópico de la holgazanería
andaluza, ella no le fue a la zaga, y, sin escatimar esfuerzos, siempre
compaginó su oficio de maestra nacional con el cuidado de los papeles y las
cuentas de la librería. Ambos compartieron, además del amor a los libros (¿hacía
falta decirlo?), la convicción de que venderlos es cuando menos un comercio
especial, distinto, por su relevancia cultural y educativa, al de otros
productos. Y juntos lograron hacer de la Librería Denis, durante toda la segunda
mitad del siglo veinte, una de las más grandes e importantes librerías de
Málaga, si no la más grande e importante. (Lo que no dejaba de tener mérito
incluso en tiempos en que el panorama librero en Málaga no era precisamente muy
atractivo. Así lo ha pintado siempre una antigua coplilla, no sé si popular:
“Málaga, ciudad bravía, / que entre antiguas y modernas / tiene veinte mil
tabernas / y una sola librería”. “Que es la mía”, añadía como estrambote el
dueño de la Librería Rivas, en los años veinte: porque las demás que había eran,
en realidad, más papelerías que librerías).
Claro que para ello, para salir adelante y prosperar de esa manera en el siempre
difícil negocio de la librería -tan precario, tan amenazado, tan incomprendido-,
Juan Denis y María Dolores Zambrana contaron con la ayuda de otras personas.
Para empezar, la del escritor Salvador González Anaya y el impresor José
Domínguez Mingorance, en cuya librería, La Ibérica, aprendió Juan Denis el
oficio durante los veintidós años que trabajó en ella antes de establecerse por
su cuenta. Y para continuar, con la ayuda de sus muchos empleados, entre los
cuales un recuento justo, por mínimo y apresurado que sea, no debería olvidar a
Agustín Denis, hermano de Juan, a Salvador Domínguez, Francisco y Antonio Rivas
Ortiz, Miguel Ángel Antúnez, Luis Zurita y Francisco Triviño. Pero sobre todo
con la ayuda de sus hijos Pepe y Jorge, quienes aplicando siempre su sentido de
la anticipación y una fina comprensión de lo que los lectores necesitaban, y a
base de inteligencia, cordialidad y mucho buen humor, consiguieron ir ampliando
una clientela fiel y encantada con el buen servicio que recibían (clientela
especialmente nutrida en el ámbito universitario, y no sólo de Málaga, ni
español), y lograron extender entre los malagueños la convicción de que allí, en
la Librería Denis, se encontraba, o se conseguía, por difícil que fuera, todo lo
que uno necesitara o estuviera buscando.
Y como correlato perfecto de la librería, labor de una vida, otra creación
maestra: la de la casa y el jardín, a la que Juan Denis y María Dolores Zambrana
aplicaron la misma energía, la misma paciencia, el mismo coraje y tesón de
auténticos pioneros: de aquellos que, casi desde la nada, son capaces de
construir algo propio, grande y hermoso. Una casa rodeada de un verdadero vergel
mediterráneo y tropical gracias al buen clima malagueño, pero también, y sobre
todo, al mucho cariño y al trabajo infatigable: y de ahí las flores, los árboles
frutales, las hierbas aromáticas, las verduras del huerto, los pájaros y los
perros... Unas vidas volcadas en los libros y en la educación, en una casa y un
jardín, en una gran familia... ¿Qué decir de unas vidas así, de unas vidas que
con sencillez, con honradez, con trabajo, con generosidad, se dedican a crear
espacios de belleza y de armonía, moradas del silencio y las palabras –una
librería, una escuela, un jardín- en medio de una realidad a menudo tosca y
chirriante? ¿Qué decir, sino que han sido, que son, unas vidas admirables?
Y aquellos largos veranos de la infancia, entre la librería y “Las Palmeras”, en
la casa de las palabras y la casa del jardín. Mañanas en la librería, en “el
centro”, y tardes interminables en casa, con la compañía infalible de los
cuentos, los tebeos, las novelas, que había que leer con mucho cuidado, sin
abrirlos demasiado, sin estropear las hojas, para que después se pudieran
vender... Lectura y aburrimiento, mucha lectura y mucho aburrimiento en el
silencio y el sopor de la siesta de agosto. Y los deambuleos ociosos, las
travesuras y los juegos en el jardín, haciendo cabañas en una higuera o en el
algarrobo; comiendo ciruelas o higos o piñones; trasteando con las herramientas
en el taller del abuelo (que además de librero y jardinero y cazador y jugador
de dominó, era inventor); escondiéndonos, cuando jugábamos al escondite, en las
ramas altas de un ficus o de un olivo; haciendo “peleas de mangueras” entre
matas de romero y tomillo y macizos de jazmines; buscando cochinillas debajo de
los bebederos de los pájaros, donde el abuelo ponía sus trampas; jugando a la
pelota en la hierba, entre el níspero, el almendro y el madroño, pero con
cuidado, no fuera a aparecer la viborilla que salía por ahí todos los veranos, o
uno de esos camaleones repelentes...; y volviendo siempre a los libros, a los
cuentos, los tebeos... Bien mirado, en aquellos veranos todo era aprender
palabras, en las páginas de los libros, al leer, y también en el jardín:
biznaga, alberca, heliotropo...
Librería, lenguaje y ciudad (y un niño
leyendo un libro)
La Librería Denis: la librería donde miles de malagueños han comprado sus libros
de texto, sus novelas, sus manuales, sus cuentos, sus libros de regalo, sus
poemas... ¿Qué puede hacer una librería así durante cincuenta años por la vida
de una ciudad, por la felicidad de sus habitantes?, ¿cómo contribuye a la
riqueza de su guardarropa sentimental, a la solidez de su armazón intelectual y
moral, a la intensidad y la densidad de sus vidas? Preguntas, claro, imposibles
de responder. Pero habrá que tener en cuenta que las librerías trafican con
palabras, nos abastecen de lenguaje, almacenan y nos despachan, en forma de
libros, nuestra propia lengua, y la lengua es nuestra morada vital, como bien
supo decir un distinguido cliente de la Librería Denis, don Manuel Alvar...
No, no se puede medir el efecto que tiene una librería en la ciudad que la
acoge, ni la energía que despliega en sus calles, que transmite a sus
habitantes. Desde luego, no bastan números de clientes y ventas ni cifras de
negocios, porque el influjo de la librería en la ciudad es sutil, secreto,
inaprensible: se produce en silencio, aunque a través de palabras, en la
sensibilidad y la inteligencia de cada uno de los lectores que aprendieron,
fantasearon, disfrutaron, sufrieron y crecieron con los libros que en ella
encontraron alguna vez. Y es también en su sensibilidad y en su inteligencia
donde la desaparición de una librería produce el daño principal.
Porque, ¿qué se pierde cuando se cierra una librería?, ¿qué vacíos deja y en
dónde? No es sólo el espacio en blanco que se abre durante unas semanas o unos
meses en el lugar que ocupaba, y donde pronto la reemplaza otro negocio, otra
tienda, otra oficina, sino el que se crea en la memoria de los lectores que la
frecuentaron. Es cierto que sucede algo parecido cuando desaparece cualquiera de
los comercios que durante muchos años hicieron suya una esquina de nuestro
barrio: “De repente / la ciudad que me hizo se deshace, / excluye de su tiempo
mi experiencia”, dice el protagonista de unos versos de García Montero, con esa
clase particular de perplejidad que producen las mudanzas vertiginosas del
propio paisaje urbano. Pero la muerte de una librería causa un daño
especialmente agudo, porque lo que ella nos suministraba, lo que en ella
buscábamos, no era pan, no eran zapatos, no eran camisas, tornillos, pescado,
botones, aspirinas, lotería; era... el mundo entero y a nosotros mismos, así de
poderosas y de esenciales son las palabras, esos minúsculos artilugios de
ilusionista de apariencia inocente con lo que todo podemos hacerlo, deshacerlo y
rehacerlo, una y otra vez.
“El lenguaje es la capa de ozono del alma”, ha escrito Sven Birkerts, “y su
adelgazamiento nos pone en peligro”. Las librerías, las buenas librerías, como
casas de la palabra que son, como hogares del mejor lenguaje, contribuyen a
preservar esa capa de ozono del alma imprescindible para la vida humana. Por eso
su desaparición es siempre una triste noticia para la ciudad y sus habitantes, y
por eso cuando la que se cierra es una librería que uno ha frecuentado e incluso
querido, suele dejar atrás, además de un recuerdo emocionado y lleno de
gratitud, el deseo de dedicarle un homenaje público y una elegía en voz baja.
El 26 de diciembre del año 2000 entré por última vez en mi casa de las palabras,
en la Librería Denis de Málaga, pocos días antes de su cierre. El libro que me
llevé de allí ese día fue un ejemplar de El árbol del erizo, un libro triste,
sí, porque recoge algunas de las muchas cartas que Antonio Gramsci escribió a
sus hijos desde la cárcel, durante su largo cautiverio. Pero también un libro
hermoso, en el que los textos del político italiano se intercalan con los
relatos para niños que a él le gustaron de pequeño, y a los que se refiere en
las cartas a los hijos (relatos de Tolstoi, de Dickens, de Pushkin, de Kipling).
Me gusta pensar que mi último libro de la Librería Denis tiene un significado:
la librería podrá cerrarse, sí, la librería despareció, pero la infancia y la
lectura siguen vivas, como siguen vivas las lecciones de vida de los abuelos, y
como vivo estará siempre el latido de una historia en unas palabras, el sueño de
ser un niño y leer un libro.
Dedicado a mi abuela Lola, in memoriam , y a mi abuelo Juan, con todo mi
agradecimiento y mi amor.

|